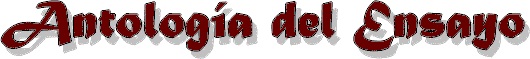 |
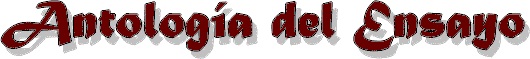 |
 |
| Miguel Catalán González |
 |
|
Verdad, objetividad y veracidad El respeto a la verdad se ha constituido, ya desde el origen de la codificación deontológica, en el objetivo último del quehacer del periodista. Así, en el código deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE)[1] podemos leer: “El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad”, en tanto que, en el plano internacional, el Código de la UNESCO expone como primer principio de la ética periodística “el derecho del pueblo a una información verídica”, y como segundo principio “la adhesión del periodista a la realidad objetiva”. Con independencia de la letra escrita, se encuentra asimismo muy extendida entre los periodistas la idea de que la finalidad última de su profesión la constituye el hecho de contar la simple verdad de lo que ha sucedido (ser “meros notarios de la actualidad”, limitarse a “contar sólo lo que se ha visto”). No obstante esta unanimidad respecto al fin último de la información, la noción teórica de “verdad” no es por sí misma evidente ni simple, razón por la cual, antes de honrar el epígrafe de este artículo, convendrá aclarar el sentido y función de lo que vamos a entender por “verdad”. La concepción de la verdad más comúnmente aceptada se inscribe en la teoría de la verdad como correspondencia o adecuación. Esa teoría proviene de Aristóteles y encuentra su formulación clásica en la escolástica cristiana; hay otras teorías de la verdad (la del desvelamiento, la pragmatista, la coherentista...), pero, puesto que ninguna de ellas posee la impregnación en el sentido común que ha alcanzado la primera, nos bastará aquí con haberlas mencionado. Según la teoría de la correspondencia, la verdad es una característica de las proposiciones o enunciados; no es una característica, en cambio, de los conceptos, que no son verdaderos ni falsos; en todo caso se podría predicar de ellos que se encuentran ejemplificados o no en el mundo: pensemos en el concepto de “gnomo”, del que no podemos afirmar que es verdadero o falso, sino tan sólo que existen -o no- en el mundo ejemplificaciones de ese concepto, es decir, que hay -o no hay- individuos que corresponden a la descripción del concepto “gnomo”. Así pues, “¿Es “gnomo” verdadero?”, sería una pregunta ininteligible, a diferencia de “¿hay gnomos en el mundo?” o “¿existen los gnomos?”, que ya son plenamente inteligibles. Abandonemos, pues, el ámbito de los conceptos y acudamos al de las proposiciones o enunciados. Según la teoría de la correspondencia, si el estado de cosas descrito en una proposición se corresponde con el estado de cosas que se da en el mundo, entonces la proposición es verdadera; en tal caso se produce, en la conocida fórmula adaequatio rei et intellecto, la adecuación (o conformidad) entre el intelecto y la cosa. Tal adecuación encierra el supuesto de que la proposición refleja de manera exacta y fiel, como lo haría un espejo plano, el hecho acaecido. En el ejemplo de la filosofía analítica, “el gato está sobre la alfombra” es un enunciado verdadero si es el caso que el animal que denominamos “gato” se encuentra sobre el objeto que denominamos “alfombra”. De manera que “verdad” y “hecho” constituirían dos caras –con idéntico dibujo- de la misma moneda, según que ésta cayera del lado del mundo o del lado del lenguaje. A partir de esta concepción de la verdad, todo cuanto tendría que hacer el informador que quiere suministrar al público la exposición verdadera de unos hechos sería reflejarlos desnudamente, sin distorsión subjetiva, de forma puramente especular. Conviene no pasar por alto la expresión “sin distorsión subjetiva” que acabamos de emplear. Con semejante giro se deja ver que la teoría adecuacionista de la verdad contempla como modo óptimo de acercamiento al objeto el paradójico movimiento de “ponerse a un lado”. Consideremos el razonamiento: puesto que el objeto (ob-jectum) es por definición etimológica aquello que se encuentra enfrente del sujeto, el sujeto enunciará una verdad más acabada (más “objetiva”) cuanto con mayor fidelidad sea capaz de reproducir el estado de cosas que encuentra frente a sí; cuanto más capaz sea de atenerse a las características del objeto haciendo a un lado las propias tendencias y concepciones previas, al modo en que el pintor necesita alejarse de su modelo para poder valorarlo con propiedad: en consecuencia, la verdad aparece como una manifestación del objeto, independiente de la conciencia que lo observa. Este es el aspecto intelectual de la verdad objetiva; más adelante distinguiremos su aspecto moral. Aun suponiendo que el método para enunciar la verdad de manera objetiva fuera tan sencillo como se desprende de la teoría adecuacionista (y ya veremos más adelante que no lo es), existiría un obstáculo de orden práctico que habría de dificultar su acceso al informador. Es la razón por la que John Hohenberg denominaba al periodismo “el arte imposible”:
Aun dando por supuesta la univocidad y claridad de la teoría adecuacionista, decíamos, el informador habría de ser un sabio renacentista para poder acceder a la verdad objetiva de los acontecimientos... pero es que tampoco podemos darlas por supuestas. Tanta claridad y distinción como se desprende de la teoría de la verdad como correspondencia se enturbia en el preciso momento en que pretendemos aplicarla a problemas reales. Vamos a referir tres contrastes de esta oposición entre la verdad y la práctica comunicativa siguiendo la contraposición emprendida por Jeffrey Ölen. Son los siguientes: 1) La verdad es más amplia que el hecho. Es difícil que el reportero pueda explicar un conflicto remoto absteniéndose de explicar asimismo el significado contextual, y no sólo textual, de multitud de siglas, organizaciones, etc., que el espectador desconoce. Es más; en ocasiones, el remitirse a los desnudos hechos constituye una forma sutil de colaborar con lo malo: Ölen cita (p. 90) la caza de brujas del senador McCarthy durante los primeros años 50. Puesto que la inmensa mayoría de la prensa siguió los acontecimientos sin “análisis” ni “interpretación”, el resultado fue que el público escuchó a McCarthy, pero no comprendió el maccarthysmo. Esa deficiencia sería achacada más tarde a la propia actitud de la prensa, que casi “colaboró” en hacer de los procesos por ideas o actividades procomunistas algo socialmente admisible, cuando la prensa sabía muchas cosas que no escribía por no parecer tendenciosa contra McCarthy. A partir de aquel episodio, entre los informadores norteamericanos ya no se creyó que los comentarios supusieran tout court una pérdida de objetividad, y “cuando Nixon apareció en televisión durante la investigación del Watergate con lo que parecía una enorme cantidad de grabaciones transcritas de la Casa Blanca, los periodistas nos dijeron cuán poco contenido había en cada volumen”(90); por extensión, cuando un responsable político norteamericano comete errores de hecho o intenta confundir a los electores, los reporteros tienden en la actualidad a decir que los comete y que lo intenta, y señalan sin ambages las incoherencias y los cambios oportunistas de posición. En efecto, del ejemplo que da Ölen de las audiencias de McCarthy se desprende que no se estaba siendo objetivo al ocultar los incómodos muelles de la verdad bajo la tupida lona de los hechos, y que hasta detrás del silencio hay siempre una toma de postura implícita. 2) Un hecho es un fenómeno; una verdad es la explicación ideal de los hechos. Así, lo que un presidente del Gobierno manifiesta es un hecho; en cambio, lo que la frase manifestada significa (entre otras cosas, por qué y para qué lo dijo) compete a la verdad. Dicho de otra manera, conocer qué sucedió es conocer los hechos, pero comprender qué sucedió es asunto de la verdad. Referir una retahíla de hechos puede constituir la forma más convincente de encubrir una tropelía. 3) El hecho es aquello que el periodista observa; informar de los hechos es informar de lo que el periodista ve y oye. Si Pérez llama mentiroso a López y López lo niega, y el reportero escucha la acusación y el desmentido, para él tanto la una como el otro son hechos. La verdad (i.e., si López es o no un mentiroso) no es un hecho. Informar de los hechos, por tanto, es informar estrictamente de la acusación y del desmentido. Las tres distinciones de Ölen (a saber: entre acontecimientos y su significado profundo, entre acontecimientos y su explicación, y entre lo que se observa y lo que no) permiten preguntarnos si ahora resulta tan fácil discernir entre los hechos y sus interpretaciones, entre observar y teorizar, como pensábamos antes a partir de la pura enunciación de la teoría adecuacionista de la verdad. La escuela psicológica de la Gestalt, por su parte, nos ha mostrado en el campo de la percepción sensorial que incluso cuando vemos una simple figura geométrica realizamos inferencias y operaciones mentales secundarias: cerramos círculos que se hallan de hecho incompletos, hacemos pasar líneas curvas por detrás de la recta si la extensión de esa curva puede sugerir un perfil reconocible, etc. El cerebro, pues, no sólo registra las imágenes en nuestra retina, sino que también compone, rellena o clausura ciertas formas de la realidad física. Lo mismo ocurre, y con mayor asiduidad, con la imagen ideológica o moral de los sucesos. Quien percibe un acontecimiento, aventura y pone en marcha en el mismo acto de percibir aquellas hipótesis inconscientes acerca de las causas y efectos del acontecimiento que le permiten hacerse una idea del mismo; que le permiten, por emplear el giro orteguiano, “habérselas” con él. Algo parecido ocurre con la diferencia entre describir un proceso y explicarlo: es que a veces, al describir, ya estamos, eo ipso e irremediablemente, “explicando” e “interpretando”:
También Krech y Crutchfield (León 235) han recordado nuestra tendencia psicológica a asignar un significado inmediato a los objetos y situaciones nuevas del entorno: pensemos en nuestra casi inmediata toma de posición, en términos de simpatía o antipatía, ante una persona que nos es presentada en una fiesta. Desde el punto de vista pragmático, importa menos acertar en esa atribución (lo cual requeriría un estudio reposado de todas las circunstancias del objeto o situación) que poder dar cuenta de la situación, siquiera sea con datos muy escasos. Es la “percepción selectiva”, que refuerza nuestros valores, actitudes y creencias previos, en una tendencia que se acentúa todavía más cuando dejamos de percibir el objeto y empezamos a recordarlo: a esta función autoafirmativa de la memoria se refería Valle Inclán con su feliz aforismo “Las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos”. En radio y televisión, medios donde los instrumentos técnicos parece que podrían suministrar una mayor “objetividad” en el registro de los hechos, las cosas no son tampoco tan neutras como parecen. M. Cebrián ha señalado que estos aparatos no dejan de seleccionar una parte de la realidad, por la sencilla razón de que quienes los manejan son técnicos y comentaristas que interpretan la realidad según su personalidad subjetiva (Cebrián 236). En esa dirección, antes de abrir la boca el personaje ya está siendo interpretado por los intermediarios del mensaje: la distancia de la cámara al personaje, la ambientación, el encuadre, la elección del momento, el ángulo de incidencia de la luz sobre este o aquel elemento, son todos factores que pueden inclinar la balanza emotiva del público hacia la antipatía o la simpatía. Los directores de imagen de los políticos suelen pactar por esa razón todas las condiciones técnicas bajo las cuales ha de llevarse a cabo un debate electoral, con el fin de que su cliente no se vea perjudicado. Dejando en cualquier caso las cualidades objetivas del registro de la cámara en un lugar más bien precario. Así pues, el punto de vista que describe una situación (un punto de vista humano, necesitado, falible, a veces ridículamente confiado, en otras desmedidamente susceptible) de la subjetividad humana es el único medio de interpretación posible al alcance de los humanos, de tal suerte que el ideal de la objetividad ha de entenderse, como mucho, en el mismo sentido en que Kant entendía las ideas regulativas, es decir, como una “ficción operativa”, por emplear la expresión de Stuart Hall: ahora bien, si seguimos empeñados en estipular el significado de “objetividad” en el sentido adecuacionista de no introducir en absoluto la psicología del informador en los hechos, en tal caso la objetividad deviene una quimera inalcanzable. En relación con todo lo dicho, es interesante señalar que el principal logro del conocido New Journalism que concitó en el EE.UU. de los años 60 y 70 el concurso de brillantes plumas literarias en el ejercicio de un periodismo declaradamente interpretativo y subjetivo, con su recurso a la ficción y a la expresividad, fue justamente señalar que el lenguaje pretendidamente objetivo y conciso del periodismo tradicional también envolvía preconcepciones, estereotipadas en la mayor parte de los casos, sólo que además aparentaban someterse a una estructura real y unívoca de los hechos. Con bastante anterioridad al nuevo periodismo ya había surgido la necesidad de un “periodismo interpretativo” que diera cuenta del significado presumible de los hechos; pero no es tanto que, como opinara Walter Lippmann en 1956, “por ser el mundo tan complicado y difícil de entender, se ha vuelto necesario no sólo informar acerca de las noticias, sino explicarlas e interpretarlas” (Aguilera 139), sino que el propio sentido de la información exige, para que ésta sea inteligible, la interpretación del emisor sobre el contexto y el significado del hecho que él conoce de cerca. El sujeto, pues, no debe apartarse del objeto si quiere averiguar su sentido, por seguir con la metáfora espacial, sino, al contrario de lo que a primera vista parece dictar la teoría adecuacionista, debe introducirse en su interior tanto cuanto le sea posible, a sabiendas de la propia falibilidad de todo juicio individual.
2- La veracidad de la información Hemos concluido que la objetividad entendida como estricta separación entre observación e interpretación es inalcanzable, pues la observación deviene sin remedio observación-de-un-sujeto; el sujeto entra en la esfera lógica de la observación con una concepción previa y un sistema de ordenamiento intelectual y moral que lo obliga a interpretar: es la necesidad del “punto de vista”. Dicho de manera más epigramática: no hay observación sin interpretación. Y esta realidad perspectivista obedece al hecho de que el problema de la verdad en la información no resulta sólo un problema intelectual entre el sujeto que va a emitir el mensaje y el objeto o estado de cosas que servirá de contenido, sino también y sobre todo un problema moral: el que se da entre el emisor del mensaje y su destinatario. Aquí la objetividad presenta un sentido más cargado de consecuencias, un sentido resultante de la voluntad de transmitir fielmente a un receptor que comparte nuestro código lingüístico esa verdad digna de ser contada que uno ha tenido la oportunidad de conocer. Esta nueva dimensión de la objetividad es la que encarna el valor de la veracidad. Y si el fenómeno que impedía alcanzar el sentido intelectual de la objetividad era la ignorancia en un sentido amplio, el que impedirá alcanzar el sentido moral de la objetividad será, en cambio, el del engaño. Hasta en el Código de la UNESCO que pedía en su Principio 2 la adhesión del periodista a la realidad objetiva se termina reconociendo que el público debe comprender las situaciones, procesos y acontecimientos “de la manera más objetiva posible”. Y es que, por inteligente, avisado y honrado que sea un informador, la única relación de fidelidad que puede garantizar a su público no es la que mantiene con la verdad, sino la que mantiene con la veracidad. Pues, en efecto, a partir del hecho de que no hay observación sin interpretación no se sigue que el informador tenga derecho a informar lo que más le convenga a él, la empresa, el anunciante que le pague o el partido político al que vote. Se trata de una vieja astucia relativamente típica que conviene señalar sin dilación: la astucia de quien, habiéndose impuesto a sí mismo un arduo fin moral, y habiendo fracasado en el intento, opta en consecuencia por abdicar de todo fin moral, hasta el más modesto y exigible; si bien es cierto que quien puede más, como señala la máxima jurídica, puede lo menos, no es menos cierto que quien no puede lo más puede, al menos, intentar lo menos: el hecho de que un seminarista decepcionado acabe regentando un local de lenocinio no significa que haya ninguna razón de peso para suponer que el cese en la primera actividad lleva lógicamente aparejado el ingreso en la segunda. Así, del hecho de que la objetividad absoluta de un enunciado sea imposible no se sigue que yo tenga derecho a afirmar lo que mejor me parezca. Se da aquí un non sequitur lógico cuya frecuente violación L. Brajnovic ha definido, con razón, como el error más grave que puede cometer el informador desde el punto de vista ético, pues no resulta lógicamente válido terminar contraviniendo un principio práctico como el de la veracidad a partir de las dificultades teóricas que presenta la ambición de alcanzar la verdad. De hecho, el legislador ha subrayado en nuestra Constitución esta virtud del informador al proteger, en el artículo 20.1 “el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz”. El informador, pues, debe ser veraz sin restricción alguna; dicho de otra manera, debe ser objetivo en el único sentido posible en que lo es para un informador: en el sentido de que, aun cuando lo que diga o escriba sea erróneo debido a la subjetividad intrínseca de la relación de conocimiento y descripción que hemos señalado, debe decir aquello que piensa que ha ocurrido, y no algo diferente de o contrario a lo que piensa que ha ocurrido. Una exigencia tal implica que el informador debe ser veraz a la hora de informar de un hecho, y todo lo imparcial que pueda a la hora de interpretarlo; esta imparcialidad constituye, nada menos, pero también nada más, una actitud de honradez intelectual (la autopercepción de que uno no está deformando tendenciosamente el hecho) que permite separar lo que ha sucedido de aquello que le hubiera gustado a uno que sucediera. El ideal de veracidad del informador se sustancia, a nuestro juicio, en tres aspectos: 1) Respecto al hecho mismo, no debe concederse ningún tipo de libertades añadidas a la subjetividad estructural de la interpretación de los hechos, de manera que al dar cuenta de una conferencia que finalmente se suspende por falta de asistencia, deberá significar que se suspende por falta de asistencia, y no por “problemas técnicos”. Cierto que formalmente podría discutirse si una sala vacía constituye o no un “problema técnico”, pero si el informador sabe lo que dice y apela a su conciencia, sabrá también a la perfección que está falseando el hecho; la imparcialidad no es tanto un asunto de expresión cuanto un asunto de intención: la veracidad del enunciado que afirma que algo ha sucedido significa la creencia en que la descripción de los hechos que va a transmitirse al público corresponde a la verdad de lo sucedido. 2) El informador, además de someterse al tribunal íntimo de la conciencia, debe poner en práctica aquellas actuaciones y precauciones profesionalmente reconocidas que permitan constatar el hecho informativo de manera fidedigna; precauciones y actuaciones que, en nuestro país, vienen bien señaladas en el principio 13 de actuación del código de la FAPE:
Ni que decir tiene que se puede ser falaz aun respetando estas actuaciones, y todas las que se pudieran añadir. La actitud imparcial del informador presenta un carácter interno, y de esa interioridad procede el “deber de buena fe” aplicado a la falsedad de noticias por la Sociedad de los Directores de Periódicos Norteamericanos (González 112). Podemos penetrar el carácter “interior” de la veracidad recordando el encabezamiento que The New York Times tenía previsto para el 28 de febrero de 1967: “Mientras 1.286 estudiantes de la Escuela Secundaria Metropolitana proseguían sus estudios tranquilamente esta mañana, otro estudiante asesinó al jefe de su oficina” (Hohenberg 23). El periodista, que al parecer prefería no molestar a las autoridades, cometió un acto de imparcialidad, no ocultando un hecho, sino, al contrario, reseñándolo: que todos los estudiantes menos el asesino se encontraran estudiando tranquilamente es a la vez un hecho indiscutible, una irrelevancia manifiesta y una coartada partidista; sin ningún género de duda, al incluirlo en la noticia se estaba restando importancia al único hecho relevante de aquella mañana en el Instituto, a saber, que un alumno había asesinado a un funcionario. Al situar, además, la oración noticiable a continuación de la oración irrelevante, como una especie de suceso de segundo orden, daba a entender que lo importante del asunto era que, de los 1.287 estudiantes del centro, sólo uno de ellos estaba asesinando al jefe de su oficina. Desde el punto de vista externo, el periodista suministraba información objetiva; desde el punto de vista de la honradez intelectual daba una información tendenciosa que distorsionaba el significado del hecho. El principal enemigo de la imparcialidad del periodista es a mi juicio el partidismo tendencioso, capaz de desfigurar los hechos con el fin de que las ideas y preconcepciones que sustenta aparezcan bajo una luz favorable. La tendenciosidad resulta un vicio muy escurridizo y difícil de aprehender, como hemos visto, sobre todo en el ámbito de la opinión, y aunque un buen recurso para acotar sus estragos lo constituye la conocida distinción entre información y opinión, de poco sirve si el profesional carece de la intención de ser veraz. Es acaso un final no demasiado inconveniente para nuestro propósito; en el fondo, lo que hemos tratado al distinguir estos tres términos ha sido menos dar cumplimiento a un imperativo intelectual que satisfacer un imperativo moral; nos referimos al imperativo de ser veraces, no para ser objetivos, sino para ser justos.
REFERENCIAS
Nota [1] Deseo agradecer a los profesores José Montoya, Antonio Vallés y Hugo Aznar su valiosa colaboración en punto a bibliografía deontológica.
[Fuente: Este artículo fue originalmente publicado en: Comunicación y Estudios Universitarios, VII (1997), pp. 139-145. |
© José Luis Gómez-Martínez |