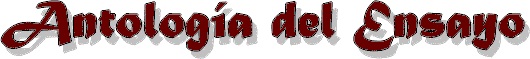 |
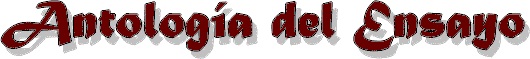 |
 |
| Fernando Rodríguez Genovés |
 |
|
Literatura
y territorio.
I Abandonando por esta vez la narración literaria, el libro de Milan Kundera, Los testamentos traicionados, ofrece un ensayo donde el novelista se interroga y reflexiona sobre su propio oficio y sobre el destino de la novela. En el mismo, el escritor checo se refiere en concreto a los múltiples malentendidos con los que se enfrenta, en su tarea de narrador, a la hora de tener que explicarse sobre lo que escribe, o de hacerse comprender, mas allá de lo que sus propios textos contienen, es decir, más allá del territorio propio de la novela, que se reconoce por el siguiente emblema: “territorio en el que se suspende el juicio moral”[i]. En efecto, mal asunto interpretar un texto literario según los códigos de la ética, ya que estaríamos condenados a desfigurar la propia dinámica narrativa, a coartar la vitalidad creativa del escritor y, de paso, a desvirtuar nuevamente las pretensiones y ocupaciones de la ética, que ya anda bastante atareada con sus propios asuntos. Que la novela no esté afectada de moralidad no significa que sea una actividad perversamente inmoral; resulta, vuelve a decirnos Kundera, lo siguiente: “Suspender el juicio moral no es lo inmoral de la novela, es su moral”. En el territorio de la novela rige otra moral, una moral distinta de la moral de la vida, que no acepta juicios ni legitimaciones desde fuera, porque ella crea su universo y crea su moral, que no es, estrictamente hablando, moral sino sus reglas propias. La novela no tiene nada que explicar; se escriben novelas para no tener que explicar ideas o sentimientos. Explicar una obra artística resulta tan penoso como explicar un chiste: tal intención está condenada a su peor destino, a saber, no tener ninguna gracia. El escritor, el artista, así como el antiguo bufón de corte o trovador de feria, han debido soportar, y todavía soportan en la actualidad, un ambiguo y, en ocasiones, ambivalente status: dependiendo del humor cambiante y del ánimo caprichoso o soliviantado del poder, conocen la gloria del éxito, los parabienes de la fortuna y las lisonjas más honorables, o caen sin remisión en el mayor de los denuestos, las burlas más hirientes o en el desagradecido despecho del olvido. Se les pide mucho y se les da en correspondencia... hasta que cansan, molestan o aburren, y, entonces, se acabaron los privilegios y comienza el ostracismo (para siempre o en espera de nuevos aires más favorables). En la actualidad, el poder que rige la vida y obra de los escritores no está en las cortes palaciegas y ni en los mecenazgos de postín, sino que se encuentra en la crítica de los medios y en el respetable público, que son a quienes va dirigida la actividad creadora, quienes la compran o no, la leen o no, la encumbran con su cariño o la castigan con su desapego. No sé muy bien, a estas alturas, cuál de las dos instancias de poder, la crítica o el público, puede a quién: si es la crítica quien sigue condicionando los gustos y las direcciones consumidoras de los lectores, o si son éstos quienes, con su soberano impulso y personal entendimiento, marcan las modas y líneas de estilo con respecto a tales autores, tales estilos narrativos o no sé cuáles tendencias más. El escritor tiene unos derechos y unos deberes con respecto a la sociedad en general, y especialmente hacia sus instrumentos de poder, de los que depende directamente: estos derechos y deberes conforman una deontología, reconocible como en cualquier profesión u oficio, pero que no se debe confundir con una moral. Como se verá, las principales máximas de su conducta tienen que ver con las normas estéticas y otras, también, se referirán al contacto con la sociedad. Asimismo, habrá que hacer mención, aunque sea somera, al recurrente tema del compromiso de los intelectuales, que con estacional constancia nos visita cual Cuaresma o Penitencia literarias. Sin obviar, por último, uno de los casos más paradigmáticos en nuestros días de olvido dramático de la naturaleza de la literatura, y que podemos enunciar como sigue: cuando no sólo no se sabe suspender el juicio moral en torno a una novela o a un novelista (para poder disfrutar de aquella y dejar en paz y sosiego creativo a éste), sino que se quiere suspender su misma existencia al someterla al infame juicio criminal de la persecución, la intolerancia y al crimen, entonces comienza el caso Salman Rusdhie (o cómo se convierte una novela en un caso, por intromisión de la moral y de la política en el territorio del arte y de la novela). II El primer deber que marca la tarea de un escritor de cara a la sociedad, no se diferencia, en su dimensión genérica, de la de los otros oficios: es el trabajo bien hecho. En el caso del escritor, pues, la primera obligación que debemos arrancarle es que escriba bien, que presente una obra esforzada, apañada y, a ser posible, que nos emocione y nos entretenga. El lector no debe pedirle mucho más, ni es adecuado que una esperanza de más elevados frutos anide en su corazón. Si desea análisis sociológico o histórico, que acuda a un ensayo, y, de paso, que olvide la bobada de que este género es, por definición, más difícil y pesado que la novela: probablemente este prejuicio se deba a que lo ha ensayado poco. Si aspira a documentarse con rigor y detalle sobre rutas y parajes de exótica lejanía, y le molesta que le distraigan con interminables meditaciones sobre el itinerario personal de los viajeros, le recomiendo que se lance sin demora hacia los magníficos libros de geografía y de viajes, lujosamente ilustrados, y que no los confunda con las novelas de Stevenson, Conrad o London. Finalmente, si su apasionado carácter le lleva a sentenciar sobre todo lo que se mueve a su alrededor, si su sentido de la culpabilidad está más desarrollado que su capacidad de análisis, si piensa que comprender a las personas es sentir pena por ellas, si es tan crédulo que se toma todo en serio y no sabe disfrutar, de palabra o de obra, sin sentir mala conciencia, entonces que corra a la librería y adquiera cuando antes Atravesar el umbral de la esperanza de Karol Wojtyla, el reciente libro del Papa, antes de que se agote. También puede denunciar sus casos de observancia escandalizada en la comisaría o en el juzgado de guardia, o simplemente dirigirse al género literario de Cartas al Director, que encontrará en cualquier diario. Pero, por Dios, que no se acerque a la novela con ánimo implacable de categorizar su universo, como si fuera un espejo del mundo, y a sufrir (hacernos sufrir) más de la cuenta. El “campo imaginario” de la novela (como lo identifica el propio Kundera) debe conservar su inocencia y su gracia primigenias. El ensayo filosófico, por ejemplo, se empeña en acercarnos a la comprensión del devenir de la vida; pero, la novela se esfuerza por apartarnos de la vida, con sus leyes y reglas precisas, para alterarlas y burlarse de ellas[ii]. Esa es la venganza de la inteligencia humana, que con tal transformación se convierte en ingenio, haciéndonos vivir muchas otras vidas inventadas, más allá de la nuestra, cada una más extraña que la anterior, pero todas reconocibles, aunque no sean reales ni deban ser realizables, más allá de su “campo imaginario”. Este es también el milagro del arte y de la literatura: la inteligencia y la lucidez se revestirán de locura, el cariño se transformará en pasión, la sinceridad en delación, la verdad en sospecha... Todo a la manera artística, de forma hermosa. Este es su deber “moral”: ofrecer arte y belleza. Los villanos, en la novela y en el cine, sin menospreciar sus villanías, nos resultan más atractivos que los atildados y virtuosos personajes que representan el bien, pues éstos actúan como se debe actuar, pero los malvados alimentan la sorpresa. No debemos sufrir por ello “mal de moral”, ni el menor remordimiento por sentir esas afinidades. Desde los desvaríos de Don Quijote a las caídas torponas en las primeras películas cómicas silentes, todo está permitido y todo es posible en el “campo imaginario”, si está bien hecho y no aburre. No debemos juzgar a Emma Bovary ni a Raskólnikov con criterios de moralidad, ni culparlos ni pretender imitarlos, y Lord Jim debe morir, en un acabamiento purificador, no porque estemos a favor de la pena de muerte (que no lo estamos), ni sintamos que se lo merece por todo lo que hizo (o no hizo), sino porque es el mejor recurso dramático-narrativo que le permitió a Conrad rematar la épica novela con un final a su altura. En fin, tampoco tengo nada que objetar respecto a la ajetreada actividad de Tom Ripley, que se relata en las apasionantes novelas de Patricia Highsmith, con el fin de mantener su acomodado régimen de vida, ni sobre cómo lo adquirió, sin embargo me vigilaré de no situar entre mis amigos a personas que gusten de emular sus enredos. En todo esto no hay intolerancia ni contradicción ni delirio compartimental, como tampoco los había en la actitud de John Ford, cuando se confesaba persona de talante apacible y tranquilo, al tiempo que reconocía haber matado en sus películas más indios que el general Custer y todo el Séptimo de Caballería juntos. Aquí no hay contradicción, aunque pueda producir contrariedad, sino intención de poner las cosas en su sitio, no en sentido moral (debo otra vez repetir) sino metodológico. Frente a los “anarquismos metodológicos”, o a la “metodología promiscua” (como prefiero yo calificarla), donde todos los saberes se interfieren y se “tocan”, en un compuesto holista y totalitario, como en las homeomerías de Anaxágoras, donde todo está en todo, y como en las relaciones de buena vecindad de comunismo primitivo, donde todo es de todos, frente a tanta promiscuidad, digo, se pueden concebir, y practicar, una visión autónoma de los saberes, sin invasiones ni interferencias ilegítimas. III El denominado “problema del compromiso de los escritores y artistas” es un problema, en verdad, que intranquiliza a pocos escritores y artistas. Principalmente, proviene de instancias ajenas al propio mundo intelectual, es decir, por parte tanto del público, que desea en su héroe una constancia atrevida y genial, en sus escritos y fuera de ellos, como por parte de la crítica, que no pierde ocasión para poner a prueba la resistencia y la coherencia de los escritores, para demostrar, por su cuenta, que no son perfectos. Pero, también procede desde dentro del gremio, mediante la acción de aquellos escritores que, dejando de ejercer como tales, por vocación o por accidente creativo, se lanzan a terrenos tan excitantes como la política, la sociología de salón o se pasan al campo del enemigo, dedicándose a la más feroz y despiadada merienda fratricida (como se sabe, los jóvenes estudiantes que se evalúan entre sí demuestran mayor saña que cuando actúan sus profesores; siendo, en general, las críticas entre miembros de un mismo gremio más crueles que cuando se producen desde fuera del grupo, dándole así la razón a H. M. Ensensberger, cuando en su libro Perspectivas de guerra civil afirma: “Todo ello permite concluir que la guerra civil no sólo es una costumbre ancestral, sino la forma primaria de todo conflicto colectivo.”). El auténtico escritor y artista no se perturba porque quieran comprometerle, aunque para ello utilicen todo tipo de argucias gentes de la literatura con complejo de Bob Geldof o novelistas de sola novela, pero de inagotables (que no impagables) tertulias radiotelevisivas. A los comprometedores del arte no les basta con que la novela se lea a través de una perspectiva de compromiso y verdad morales, sino que aspiran también a que el oficio de escritor esté marcado por unas obligaciones de idéntico sesgo moral. Es curiosa esta lógica de etiquetas y muy pintoresca cuando se refiere al “mundo de la literatura”: un individuo es ya un escritor cuando ha publicado, al menos, un libro (el contenido y valor del mismo, así como la perspectiva de nuevos escritos, no tienen porque amenazar, según dicha lógica, el título adquirido), y su grado de compromiso, consecuente con su rango de escritor, le lleva a dotarse de otra designación de alcurnia, la de intelectual, con tal de prestar su imagen (firma, voz o apoyo incondicional) en, al menos, una ocasión de gran alcance publicitario. Para mayor atrevimiento, no se pierde tampoco la esperanza de hacer valer la condición del oficio de escritor, para fortalecer moralmente una personal actitud política o cívica que se publicita de esta manera, concluyendo en un círculo vicioso de compromiso intelectual que se moraliza a sí mismo, y en un formalismo y narcisismo infernales. ¿Y qué opina usted del caso Rusdhie? Bueno, no voy a juzgarle como escritor porque no he leído su obra, y porque no es el caso. No debe olvidarse que su caso surge cuando comenzó a juzgarse inquisitoriamente su novela, "impía" a los ojos transpuestos de los que no saben leer. ¿Es el caso Rusdhie un caso típico de compromiso de intelectual, y Versos satánicos una prueba de ello? Francamente no entiendo muy bien qué tienen que ver ambos temas conjuntamente. El caso Rusdhie es un asunto dramático y lamentable a nivel personal (sobre todo, para quien lo sufre), y es un asunto político, en la medida en que se pretenden instrumentalizar unas circunstancias (no se pierda esto de vista) accidentales y secundarias, como son el libro de marras y la condición de escritor del acosado, con fines de presión internacional y propaganda política. Los ayatolás no son críticos de literatura, que condenan una determinada obra, ni un público airado, que lanza toda clase de hortalizas sobre el escenario y sobre el autor de la obra, porque se consideran estafados. Es cierto que la confusión es comprensible porque muchos espectadores y críticos, así como algunos escritores e intelectuales, actúan como verdaderos ayatolás también, dando así pábulo al malentendido. Pero, no seamos nosotros ayatolás, mezclando compromisos, corporativismos y oportunismos. Condenar a un escritor por lo que escribe o ¡por lo que no escribe!, porque se compromete demasiado o demasiado poco, desde la perspectiva de la moral, tiene como efecto un mismo peligro que amenaza y compromete su libre creación. El compromiso de los escritores y artistas en la sociedad es moral, no porque derive de escritores y artistas sino porque es compromiso, social y cívico, es decir, por ser un compromiso ciudadano. En algunos casos históricos de tales comportamiento, se pueden encontrar ejemplos que nos pueden orientar: el asunto Calas (Voltaire) o el affaire Dreyfus (Zola); pero también, más recientemente, podemos citar otros ejemplos, si queremos proceder ad absurdum, como la lucha de B. B. en favor de la "dignidad moral" de las focas, las giras musicales de Sting por la Amazonia o los recitales de Plácido Domingo, Pavarotti o José Carreras en favor de no sé cuántas causas humanitarias más, todos ellos no menos comprometidos. También he escuchado muchas veces a Camilo José Cela llamando la atención sobre la conveniencia de la mejora en el servicio nacional de Correos. ¿Les hacen estos compromisos a estos escritores y artistas mejores o peores en sus oficios? ¿Qué misteriosa fuerza les arrastra o les repele en una línea determinada de actuación, según su condición? Comprometidas preguntas, difíciles de responder. Lo que está claro, no obstante, si no queremos perder el juicio del todo, es que resulta fastidioso el asunto éste de valorar y enjuiciar el territorio del arte y de la literatura según los registros morales de la vida y de la sociedad, mientras se valoran y se enjuician los acontecimientos de la vida y de la sociedad con criterios y baremos artísticos y literarios. Cuando Voltaire o Zola sintieron la obligación moral de intervenir en aquellos asuntos que tanto les afectaron, actuaron como ciudadanos con un particular sentido del deber y de la acción; si hubiesen querido actuar como novelistas habrían escrito sendos relatos sobre los mismos, pero entonces estaríamos hablando de otro caso.
Notas [i] MILAN KUNDERA: Los testamentos traicionados, Tusquets, Barcelona 1994, p.15. [ii] Para Javier Marías incluso la felicidad del escritor parece depender de esta actitud clarificadora, por lo que se puede desprender de su siguiente sentencia: "El escritor feliz (al que no debe confundirse con el escritor satisfecho y menos aún con el escritor soberbio y pagado de sí mismo) es aquel que logra deber su literatura exclusivamente a la propia literatura, o, dicho de otro modo, el que a lo largo de toda su trayectoria consigue mantener una idea muy clara de lo 'literario' y lo sabe separar de la vida". JAVIER MARÍAS: "Retrato imaginario del artista en casa", en Pasiones pasadas, Anagrama, Barcelona 1991, p. 83.
[Fuente: Fernando Rodríguez Genovés. “Literatura y territorio moral”. Se publicó originalmente como parte del libro de Rodríguez Genovés Razones para la ética. Ensayos de ética autónoma y de humanismo racional. Valencia: Edicions Alfons El Magnànim-IVEI, 1996. págs. 95-103]. |
© José Luis Gómez-Martínez |