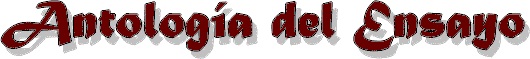 |
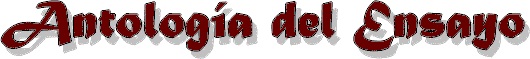 |
 |
| Miguel Catalán González |
 |
|
“El engaño y la inteligencia”
Quo caveas, cum animus aliud, verba aliud petunt? Más allá de toda consideración moral, la capacidad de fingir supone una habilidad intelectual y, por tanto, un innegable logro, tanto en el plano evolutivo como en el histórico y el propiamente biográfico. Dos de las conclusiones básicas de los estudios empíricos sobre el lenguaje no verbal nos enseñan que quien miente ha de pensar más que quien dice la verdad, pues debe por fuerza afianzar la coherencia de sus argumentos; también debe controlar más sus emociones y prestar atención a sus propios movimientos para que no delaten su verdadero pensamiento. En términos puramente pragmáticos, decir la verdad es simple, en tanto que mentir resulta más complicado. Ya Montaigne escribió en sus Ensayos que si la mentira no tuviera más que un rostro, como sucede con la verdad, todo sería más fácil, pues tomaríamos por cierto lo opuesto de lo que dice el mentiroso... “pero el reverso de la verdad tiene cien mil aspectos y un campo indefinido” (Montaigne, 31). Parecida reflexión hizo Erasmo al señalar que la verdad es simple y el error, en cambio, fecundo (Erasmo, 291). En efecto, para poder fingir un acceso de risa precisamos conocer cómo se producen los accesos de risa y, además, desarrollar la habilidad de imitarlos. A su vez, para poder afirmar lo que uno piensa que no es cierto, precisamos no sólo saber distinguir entre lo que es cierto y lo que no, sino también distinguir entre lo que se dice en voz alta y lo que se dice en el fuero interno. Para el filósofo del lenguaje cotidiano Gilbert Ryle, la diferencia entre ambas acciones es parecida a la que se da entre realizar una afirmación y ponerla entre comillas:
Reside, pues, en toda falsedad una elevada capacidad de reflexión tanto sobre el objeto como sobre sí mismo, así como una elevación en el nivel expresivo desde el lenguaje plano al metalenguaje. Y cuando, además, esa falsedad ha de superar graves obstáculos, entonces… “Una buena mentira precisa de fantasía, pensamiento analítico, capacidad combinatoria, planificación estratégica y una buena memoria” (Weidt). Todo un catálogo de habilidades avanzadas. Ampliando al dominio social esta misma concepción de la mentira como habilidad, para mentir también es condición necesaria poder representarse la realidad desde una perspectiva distinta a la habitual, o a aquella que los demás tienen por cierta. Tomando la idea central de G. H. Mead, a saber, que la habilidad para ponernos en el papel que representa el otro (y en especial en el papel del otro generalizado que nos mira) significa una adquisición básica para la inteligencia social humana, el psicólogo M. H. Krout obtuvo algunas conclusiones de interés tras analizar la dimensión cognitiva de la mentira: desde el punto de vista cognitivo, la mentira aparece en Krout como una re-definición de la realidad desde la definición socialmente aceptada hasta una definición más personal: un niño que culpa al perro de algo que en realidad ha hecho él mismo necesita haber desarrollado su mente en orden a poder comportarse como si hubiera tenido lugar una acción diferente de la que en realidad ha ocurrido, y además, en orden a hacer ver a los demás que ha ocurrido lo que no ocurrió contra la firme creencia de la mayoría (Krout). Desde otra perspectiva intelectual, también Hannah Arendt ha vinculado la mentira al específico poder de imaginación de nuestra especie, pues para cambiar las cosas en la acción humana es preciso imaginar que tales cosas pueden ser distintas de lo que son: “La deliberada negación de la verdad fáctica —la capacidad de mentir— y la capacidad de cambiar los hechos —la capacidad de actuar— se hallan interconectadas. Deben su existencia a la misma fuente: la imaginación” (Arendt, Crisis de la República, 13). Pero ha sido un sutil observador de la conducta humana, Marcel Proust, quien mejor ha descrito en cierto pasaje reflexivo de La prisonnière la asombrosa potencia del engaño para generar nuevas realidades intelectuales y posibilidades pragmáticas:
En suma, la capacidad de imaginar el engaño, tanto el propio como el ajeno, implica una apertura mental intrínsecamente vinculada al desarrollo de la inteligencia; esa apertura a nuevas perspectivas posibles y al universo desconocido proustiano ha llevado a los primatólogos Byrne y Whiten a postular que la llamada ‘inteligencia maquiavélica’ y la aptitud hacia el engaño y el contraengaño han significado un impulso capital en la evolución de la conducta de los primates y del propio hombre al obligarle tanto a imaginar mundos posibles alternativos como a representarse el mundo desde un punto de vista distinto al propio (Byrn y Whiten, 625 y 615). La inteligencia innovadora y autocorrectora del engaño humano se encuentra ya prefigurada por el engaño animal, el cual es a su vez, en la descripción de Nicholas Thompson, un comportamiento nuevo destinado a derrotar un esquema previo de conducta. Este comportamiento de innovación falaz, que en los chimpancés lleva a reconocer la intención de los otros, puede significar en las especies menos inteligentes un contradiseño destinado a superar el diseño anterior. Conforme ascendemos hasta los primates antropoides en la pirámide de las habilidades simbólicas y sociales, las innovaciones de conducta que implican ventajas adaptativas y de supervivencia, y que terminan desembocando en la capacidad de contraengaño, son la principal causa de la creciente complejidad en la comunicación, la cual desemboca en la hipercomplejidad del lenguaje humano, atravesado por múltiples sistemas de competencia y colaboración en conflicto. Thompson ha articulado este duelo de inteligencia estratégica de engaño y contraengaño con los esquemas de ataque y huida de ciertas aves: cuando estas aves detectan un oponente pequeño, lo atacan; pero cuando detectan un oponente grande, huyen. Ante esta discriminación perceptiva, ciertas aves rivales han desarrollado a su vez un diseño de conducta nuevo consistente en parecer más grandes de lo que son para evitar el ataque de sus oponentes (Thompson, 57-8). Tal conducta innovadora concebida con el fin de engañar al depredador tiene un gran valor adaptativo, y, por ende, evolutivo, al desactivar un esquema de conducta más antiguo. F. de Waal (de Waal, 61-2) ha mostrado en su estudio sobre la vida social de los chimpancés una experiencia iluminadora sobre la importancia evolutiva del engaño deliberado: un chimpancé puede buscar comida a solas o bien en grupo; si lo hace a solas, tenderá a batir el terreno, escudriñar, encontrar la comida, desenterrarla y devorarla cuanto antes para que no lo descubra el resto del grupo y le obligue a compartir el manjar; si busca la comida en grupo, entonces desarrollará otra serie de acciones como seguir al buscador principal, rastrear en las inmediaciones sin perderlo de vista y esperar a que encuentre comida para pedir que la comparta, o bien robársela; pues bien, el chimpancé astuto documentado por De Waal se comportaba con los demás en función de búsqueda social, siguiendo a los otros como si no supiera dónde estaba la comida, cuando en realidad si lo sabía: se encontraba en un lugar del que había que alejar a sus congéneres por el método de seguirlos a todas partes y al que volvería una vez éstos se hubieran despreocupado de él. Conviene recordar respecto a la dimensión intelectiva del engaño que no sólo se finge ante los demás, sino también ante uno mismo. Notemos que esta actividad de fingir ante uno mismo es por completo distinta a la de engañarse a sí mismo. Manejar una hipótesis cualquiera significa fingir durante cierto tiempo la verdad de una aserción cuya certeza desconocemos o se nos antoja improbable; sólo que, a diferencia del autoengaño, en todo momento sabemos que estamos fingiendo. Los reinos enteros del arte y la literatura dependen de esa capacidad, como bien vio Georges Braque al afirmar en sus Pensées sur l’art que la verdad existe y sólo la mentira inventa. Todos los supuestos, tentativas, conjeturas, hipótesis que forman el humus más productivo de la actividad científica, son habilidades que sólo se alcanzan en la tercera fase piagetiana del desarrollo de la inteligencia, cuando se finge ante sí mismo un acontecimiento inexistente. Gilbert Ryle puede resultarnos aquí de ayuda: “Suponer, considerar, jugar con ideas y tener en cuenta sugerencias, son maneras de fingir que se adoptan esquemas o teorías. Las oraciones en que se expresan las proposiciones consideradas no son usadas con rigor, sino imitativamente. Puede decirse, metafóricamente, que llevan comillas. [...] El concepto de creencia imitativa es de un nivel superior al del concepto de [mera] creencia”. Debido a la necesidad de afecto y protección, a partir de cierta edad los humanos aprendemos a revestir nuestro yo de cualidades positivas y a encubrir o disimular nuestras cualidades negativas. El paso de la infancia a la preadolescencia marca la adquisición de este tipo de habilidades, aunque se puede afirmar que ya antes de los siete años el niño aprende a hacerse de querer: es el niño ‘buenecito’, el ‘trozo de pan’ (goody-goody), el que se presta a realizar las tareas menos agradables, quien nunca rompe un plato delante de los padres y ofrece siempre la mejor cara de sí mismo. El niño ‘malo’ es, con frecuencia, un niño simplemente menos listo, o más impulsivo, que el ‘bueno’. Con independencia de las primeras emociones, quien “no puede contenerse” es siempre el primario, el irreflexivo. Pero, en principio, nada secundario o antinatural hay en la construcción del yo, en la conformación de esa imagen de sí que lleva a ocultar las peores cualidades y a lucir las mejores. Una taxonomía funcional del comportamiento engañoso en los niños[1] muestra a partir de descripciones documentadas que, por pura diversión, a los diecinueve meses un niño ya puede engañar a su madre ofreciéndole un juguete y luego retirándolo mientras ríe; para defenderse o escapar al castigo, a los dos años ya puede echarle la culpa de la trastada a su hermanito; para dañar a otro niño, a los dos años y medio puede morderse una mano y mostrársela al maestro indicando a otro niño como culpable; por afán competitivo, a los cuatro años puede hacer trampas en el juego con el fin de ganar y, para quedar bien, a los ocho años ya puede sonreír con soltura mostrando alegría al recibir un regalo decepcionante. El psiquiatra Carlos Castilla del Pino ha señalado en este ámbito de la puesta en escena del yo que la relación del sujeto con el mundo exige un gran dispendio de esfuerzo intelectual:
La puesta en escena de sí mismo debe ser inteligente si no quiere causar el efecto contrario de rechazo, frecuente hacia esos ‘presumidos’ o ‘pagados de sí mismos’ que no aciertan a elogiar sus propios éxitos y virtudes sin que los demás sepan que están haciéndolo. Con frecuencia los llamados ‘vanidosos’ no están más orgullosos de sí mismos que quienes no lo parecen; simplemente, actúan con mayor torpeza que estos. Puestas en escena más perspicaces son las de dar por supuestos los motivos de orgullo sin mencionarlos: al suspirar mientras se confiesa “Este verano me quedaré en Europa” se da por entendido que la mayoría de los veranos sí se cruzó el Océano; otra técnica consiste en mencionar tales motivos de orgullo por aparente necesidad de la conversación y al punto quitarles importancia. “Mi nombre ha aparecido en los papeles, pero no creo que se entere casi nadie”. Sólo con el trato continuado los oyentes habituales aprenderán a poner en pasiva cada una de estas oraciones; y al oír “hice esto, que carece de importancia” ya podrán traducir “hice esto, cuya importancia no debéis desconocer”. La falsa humildad resulta aún más refinada cuando, en vez de declarar las virtudes por las que se espera ser admirado, se declara el defecto contrario. Cuanto más sencillas sean las tácticas de autoelogio, tanto más fáciles resultarán de detectar para el oyente; así, podemos confesar un defecto que en realidad se supone una virtud: “mi mayor defecto es la sinceridad” o “peco de ingenua”. Sobre esta base un tanto tosca pueden armarse sin embargo verdaderas obras de arte: “no entiendo nada de informática” debe interpretarse por “soy un caballero a la antigua usanza cuyos dedos sólo soportan el tacto de la pluma”; “soy un desastre al volante” puede traducirse por “cuando conduzco voy abstraído en mis pensamientos”. Esta espiral de disimulos se debe a la mala impresión que causa el deseo de causar buena impresión: de manera que para causar buena impresión sin dar la impresión de engreimiento y petulancia debemos por fuerza esconder el deseo que nos mueve. Ello puede exigir formas más y más elaboradas de hacernos querer hasta alcanzar la vía paradójica de la autocrítica: la osada táctica de declararse inconstante, inestable, envidioso, perezoso o egoísta sin peligro de ser tomado en serio sólo se encuentra al alcance de personas que gozan de gran reputación. Sólo un sabio reconocido como Sócrates pudo afirmar que no sabía nada sin peligro de parecer que decía la verdad; sólo un escritor de inconfundible estilo como Borges pudo asegurar que siempre se sintió un impostor sin levantar dudas sobre su personalidad literaria. El pintor y poeta Wilhelm Busch enumeró las ventajas de la falsa autocrítica en unas agudas rimas satíricas:
Como vemos, pocos se darán cuenta de que al mostrarnos humildes con nosotros mismos estamos dando a entender por vía indirecta lo buenas personas que somos. La mentira siempre resulta, en suma, más compleja que la verdad; tanto, que hasta para concebirla se precisa cierto desarrollo cognitivo. Así, los niños más pequeños son víctimas de una “credulidad primitiva” respecto al lenguaje, como ya estableció el psicólogo Alexander Bain: si alguien pronuncia un nombre común, el niño de corta edad busca alrededor el objeto nombrado. Se produce aquí una fusión de palabra y objeto, de suerte que la palabra evoca o atrae el objeto de manera natural. Algo parecido ocurre entre los pueblos primitivos a la hora de discriminar las palabras de los hechos, y de ahí las creencias relacionadas con la magia simpática y los tabúes sobre la pronunciación de palabras nefandas. En muchos de estos pueblos y culturas, pero también en los pueblos modernos de forma residual, la palabra nominativa obra a modo de talismán que despierta los poderes de la cosa nombrada; aquello que se expresa, se ‘expone’. Como indica Van der Leeuw, para la mentalidad primitiva las palabras son necesarias, pero peligrosas porque pueden despertar el peligro ontológico dormido bajo la piel de los nombres. Así, en el antiguo Egipto al nombre propio del rey de Egipto se añadía la fórmula talismánica “vida, salud, santidad” (G. van der Leeuw, 396). Lo mismo vale de las perífrasis, que siguen la regla de los nomina odiosa para impedir que se aleje el bien nombrado: en las Celebes, quien sale de caza no puede nombrar la presa aun cuando le pregunten explícitamente qué va a cazar; pues si contesta dando el nombre de la presa, la ahuyentará sin remedio. En no pocos sacrificios de la antigüedad, incluyendo los romanos, se sigue también la regla del favete linguis o silencio de la lengua: quien diga cierta palabra estará atrayendo el mal nombrado. Todavía en las actuales creencias populares nombrar la muerte o las enfermedades, así como ciertos animales, se considera una provocación involuntaria que reclama al mal nombrado; urge entonces llevar a cabo acciones estereotipadas como tocar madera o hacer cuernos mientras se repiten palabras rituales que puedan contrarrestar el efecto de la mención inicial[2]. Nos resultará más fácil concebir el engaño como una capacidad intelectual si comprendemos antes que su aprendizaje forma parte del proceso típico del aprendizaje infantil. Como mostró Jean Piaget en El criterio moral en el niño, los niños en edad preescolar no son aún capaces de tener en cuenta las intenciones de los demás. Se muestran, por esa razón, incapaces de formular juicios morales correctos. Aun cuando se hayan pronunciado por un error involuntario, todos los enunciados falsos son para ellos mentiras: faltas morales que se cometen con el lenguaje, incluyendo cosas que no deben decirse por otras razones. La acusación “eso es mentira” pronunciada por un niño menor de siete años puede aludir, por ejemplo, a la hora errónea que un viandante dio de buena fe tras mirar su reloj atrasado. O también a una palabra grosera que el niño tiene prohibido emplear. Oigamos a modo de ejemplo las respuestas de un niño de seis años llamado Web a las preguntas del investigador:
Veamos ahora la valoración que da a Piaget otro niño de seis años llamado Clai:
Piaget concluye que a los seis años el niño todavía no disocia de forma adecuada el error involuntario de la mentira intencional. Sólo hacia los siete años empieza a abrirse paso la distinción entre error y mentira que a los ocho años ya se encuentra plenamente asimilada. Lo mismo ocurre respecto al juicio moral que nos merecen los mentirosos; hasta los siete-ocho años, los niños no juzgan las mentiras según las intenciones de engañar del embustero, sino según la mayor o menor verosimilitud de la falsedad afirmada. El investigador cuenta dos historias a niños de seis y siete años, Fel y Burd: en primer lugar cuenta la historia de un niño que asegura a sus padres haber visto un perro tan grande como una vaca; y, en segundo, la de otro niño que cuenta a sus padres haber recibido buenas notas, cuando en realidad han sido malas. Fel contesta:
Y, por último, la valoración de Burd:
En conclusión, la gravedad de la mentira se juzga a estas edades en proporción inversa al grado de verosimilitud de la oración. Resulta menos grave aquella mentira que puede ser creída, aunque se pretenda con ella engañar en un tema de importancia. Cambiando de la ontogenia a la filogenia, también en pueblos primitivos encontramos en el engaño un método común de defensa ante animales y espíritus adversos. James Frazer recopiló algunos de estos métodos para evitar la venganza de los espíritus del animal cazado:
Veamos también este otro:
El valor de supervivencia de la astucia y la picardía, del truco y la estratagema, su capacidad para crear una ventaja en la lucha por la existencia frente a la credulidad infantil, animal y hasta divina, ha sido también recogido por diversas tradiciones folklóricas en la figura conocida como trickster, que podría traducirse por ‘el tramposo’ o ‘el embaucador’. El trickster es un ser imaginario con cuerpo humano o animal, artero y astuto, divertido y con la mente llena de diabluras. De esta figura bromista e irresponsable se nutren los mitos y leyendas de diversos grupos de indios americanos, pero también de dioses africanos como Anansi, un Dios araña del África occidental del que se cuentan historias divertidas de engaños a Dioses de rango superior, en especial el Dios del Cielo, a quien le roba el sol, o también al propio Esu de los yoruba, así como al dios Loki de la mitología escandinava, un servidor de los Dioses principales que sin embargo trata de perjudicarlos en muchas ocasiones. La naturaleza “enigmática y ambigua” (Eliade, 170) del trickster se resuelve en una conducta traviesa y metamórfica cuando no llanamente inmoral. Resulta bien sugestiva la explicación de L. E. Sullivan, quien ve al trickster como símbolo de la condición humana aunque en ocasiones se envuelva en la figura de un dios menor o un animal, pues, cuando tiene que elegir, entonces suele ponerse a favor del hombre. Los antiguos griegos, por su parte, no sólo elogiaron la destreza sofística de ciertos personajes mitológicos corintios (como Sísifo, quien engañaba a la Muerte con sus ‘palabras arteras’) o calificaron de forma encomiástica ciertas palabras engañosas de ‘aladas’ (las del astuto Ulises al llegar a Ítaca en Odisea, XIII, 253-5), sino que, muy lejos del prestigio cristiano que obtendrá el ‘inocente’ o el ‘niño’ incapaz de engañar, llamarán ‘idiota’ a quien muestre incompetencia para disimular sus sentimientos; dirán de él que tiene apenas una lengua y que sólo al sabio le está reservado disfrutar de dos: “una para decir la verdad, y otra para decir lo que conviene” (Rhesus, 394). En el vocabulario ordinario relativo a la inteligencia práctica (metis), los griegos asociaron lo recto a lo poco evolucionado y lo curvo a lo más evolucionado, también en el plano de las relaciones prácticas, donde abundan términos elogiosos como pantopóros, “fecundo en estratagemas”, o capaz de encontrar astutamente una escapatoria (póros) a los caminos sin salida (aporíai): “Los rasgos esenciales de la metis [...]: flexibilidad y polimorfismo, duplicidad y equívoco, inversión y retorno, implican ciertos valores atribuidos a lo curvo, flexible, tortuoso, oblicuo y ambiguo, por oposición a lo recto, directo, rígido y unívoco. Estos valores culminan en la imagen del círculo, ligamen perfecto, pues está vuelto y cerrado todo entero sobre sí mismo, sin principio ni fin, ni delante ni detrás, y que su rotación hace más móvil y a la vez inmóvil. [...] Estos mismos valores se expresan en el empleo casi sistemático de un vocabulario de lo curvo para calificar la metis” (Detienne y Vernant, 55). Así, en diversos autores como Homero, pero también en Esquilo y Hesíodo, a la fuerza bruta se contrapone la sinuosa inteligencia del héroe capaz de tender trampas y dar a entender lo que no es: “En Homero hallamos la misma oposición entre dólo, por un lado, y Krátos y Bía por otro. Licurgo, enfrentándose a Arítoo en combate singular [...] le sorprende por detrás en un lugar demasiado estrecho como para que el terrible guerrero pueda hacer uso de su invencible maza de hierro (Ilíada, VII, 135 ss.). Lo mata, “por astucia, no por fuerza”, “ganándole la delantera traidoramente”; [...] cfr. también Odisea, IX 406 y 408. Ulises triunfa del Cíclope, “por astucia, no por fuerza”“. En ocasiones encontramos asimismo un vínculo explícito entre profundidad de pensamiento y variedad de estratagemas; por ejemplo, en Ilíada, III, 202, donde Ulises conoce “estratagemas de todas clases y densos pensamientos”. El valor antropológico de la artera metis griega resalta en la astucia empleada contra los elementos. Pues si el hombre no pudiera emplear la astucia contra otros hombres, no sabría emplearla contra la naturaleza adversa:
Nos encontramos ante el engaño concebido como salvación. Más adelante, Detienne y Vernant desbrozan el campo semántico asociado a previsión e inteligencia, pero también a engaño y dolo, respecto a las actividades culturalmente evolucionadas sobre elementos naturales, primero en términos técnicos, después morales:
Dos milenios de elogio de la ingenuidad bondadosa no han borrado la diferencia profunda percibida por los griegos entre la torpeza de la primera intención (impulsiva) y la prudencia de la segunda intención (meditada) del hablante. En francés se utiliza arrière-pensée para señalar la segunda intención del hablante; viene a significar que los más capaces poseen una recámara espiritual, un plus de reserva del que carece el necio y que obliga a este a decir lo primero que se le ocurre. Este decir lo que le viene a la boca al necio se asemeja a la ‘ocurrencia’ de Jardiel Poncela; sólo que este dice lo primero que se le ocurre con el fin de causar hilaridad (pero pudiendo callarlo cuando no desee hacer reír) y en cambio el necio no puede evitar decirlo (causando a partes hilaridad o indignación según el aludido se halle o no presente en la conversación). También el Diccionario de la Real Academia Española define la primera intención como “Modo de proceder franco y sin detenerse a reflexionar mucho”, vinculando así la franqueza, que es un valor moral positivo, con la falta de reflexión, un valor intelectual negativo. La segunda intención es segunda desde el punto de vista temporal; la reflexión se vale del recurso de la meditación para inducir al solapamiento. Existe un conflicto evidente entre la defensa de los intereses propios y la manifestación franca. A ese interesante vínculo entre el valor moral positivo y el valor intelectual negativo obedece la figura del ‘bendito’, ‘alma de Dios’ o ‘chaste fou’ cristiano, pero también del ‘buenazo’, el ‘cándido’ o el ‘crédulo’ que bien podría oponerse al trickster de culturas anteriores. Es el paradójico vínculo que nos lleva a presumir de ingenuidad, simpleza y hasta simple incapacidad para ciertos juegos de inteligencia donde cuente la astucia. Así el gran esteta y erudito John Ruskin, al comienzo de su conferencia De los tesoros de los reyes, pide disculpas a la audiencia por haberle puesto un hermoso título que sin embargo no se corresponde con el contenido que van a escuchar a continuación; reconoce en ese punto haber intentado engañar a los presentes, aunque con buena intención (Ruskin, 66-7): “He intentado incluso llamar vuestra atención en confianza durante unos breves momentos, y (como a veces uno hace, al llevar a un amigo a ver un paisaje favorito) ocultar lo que quería mostrar, con la imperfecta astucia de que soy capaz, hasta que llegáramos inesperadamente a la mejor perspectiva siguiendo caminos tortuosos” (la cursiva es mía). Ruskin se descubre a sí mismo por la intención retórica de lograr un título atrayente, pero al mismo tiempo deja ver que su aptitud para la astucia es limitada, en un ejemplo acabado de la paradójica presentación refinada de uno mismo que antes señalábamos. Cuando esa presentación de sí mismo es inculcada desde la infancia para que no pasemos por demasiado inteligentes, se obtienen paradójicas recomendaciones de candidez y lentitud de reflejos; en La cartuja de Parma la tía de Fabricio aconseja al joven protagonista de la novela que aprenda a adoptar en la vida social cierta apariencia de simpleza y lentitud de reflejos: “Por lo demás, muéstrate sencillo, apostólico, sin talento ni ingenio, y no te apresures a dar tus respuestas” (Stendhal, 128). La estructura autorreferencial de estas presentaciones bondadosas e ignorantes de sí mismo admite con facilidad una derivación humorística; la de aquel monje franciscano que, meditando en voz alta junto a un correligionario, admitía: “Los jesuitas nos aventajan ciertamente en organización; y los dominicos, en saber erudito. Ahora bien, otra cosa es la humildad: a humildad no nos gana nadie”. De forma no muy distinta a Ruskin se presenta Sócrates ante sus acusadores en el juicio que le llevará a la muerte; Sócrates, un orador consumado, busca atraerse la simpatía de los oyentes advirtiendo que va a hablar sin pensar demasiado en lo que dice, a diferencia de sus acusadores, que se han dado tiempo para adornar la frase con hermosos vocablos; a fin de convencer, Sócrates debe desmentir su legendaria habilidad para convencer:
Y es que ya en el mundo antiguo se daba esa percepción paradójica de la sinceridad, virtud moral y al tiempo defecto intelectual. Platón y Aristóteles se ocuparon de este tema y no dejaron de bascular entre la actitud de elogiar al ‘inocente’ o al ‘buenazo’, aun reconociendo su inferioridad, y la neta actitud de menospreciarlo. El Trasímaco platónico, por ejemplo, define la justicia como una “generosa inocencia” (gennaían euetheían) mediante el término euetheía (‘inocencia’), que en griego significa tanto ‘bondad’ y ‘sencillez’ como ‘tontería’ y ‘simplicidad’. Esta polisemia refuerza la contradicción entre sustantivo y adjetivo: la inocencia no es generosa, sino que sólo podría serlo la nocencia o capacidad de hacer daño si se abstuviera de llevar a cabo el acto que puede realizar; pero el inocente se limita a comportarse según su plana naturaleza; carece de la “doblez del mentiroso” (De Mendacio, iii) no tanto porque no quiera desdoblarse cuanto porque no puede hacerlo. El lugar platónico donde, sin embargo, aparece con mayor fuerza el tema de la paradójica superioridad de la mentira sobre la verdad es Hipias menor, un breve diálogo dedicado en exclusiva a este asunto[3]. Sócrates e Hipias se encuentran discutiendo cuál de los dos poemas homéricos, la Ilíada o la Odisea, sobrepasa al otro en excelencia. El debate se desplaza pronto a cuál de los dos protagonistas es mejor, si Aquiles u Odiseo (Ulises). Hipias centra la controversia en sus términos: Homero ha hecho a Aquiles el más valiente de los soldados que fueron a Troya, y a Odiseo, el más astuto (Hipias menor, 364-c ). Aunque Hipias piensa que Aquiles es, por su valentía y sinceridad, muy superior a Odiseo, Sócrates consigue acordar con Hipias que Aquiles es a un tiempo simple y veraz, en tanto Odiseo es astuto y mentiroso. Mediante una de sus baterías de preguntas, Sócrates hace concluir a Hipias que los hombres astutos como Odiseo son engañadores, no por simplicidad o insensatez, sino por malicia e inteligencia. Luego saben lo que hacen, y por eso pueden obrar mal en punto a veracidad. Los mentirosos son, pues, los capaces y hábiles para mentir. Y, lo más importante, un hombre simple e ignorante, sin capacidad para mentir, no podría ser mentiroso. Un hombre tan ignorante que no supiera hacer cuentas, por ejemplo, no podría falsear su resultado. Sólo el hombre inteligente y apto (capaz de elegir entre la mentira y la verdad) es, o bien mentiroso, o bien veraz. Y en tal habilidad radica la superioridad de Odiseo sobre Aquiles. En este punto del diálogo Hipias se rebela, indignado: “¿Cómo es posible que los que cometen injusticia voluntariamente, los que maquinan asechanzas y hacen mal intencionadamente, sean mejores que los que no tienen esa intención?” (Hipias menor, 371 e-372 a). La pregunta hace mella en Sócrates, quien reconoce ahora encontrarse desorientado, pero más adelante somete a Hipias a otra serie de preguntas cuyas conclusiones sucesivas son las siguientes: el corredor bueno es el que corre deprisa y el corredor malo, el que corre despacio. El que corre despacio adrede es mejor corredor que el que lo hace contra su voluntad, pues este no puede correr deprisa. Por tanto, quien en la carrera hace mal las cosas (correr despacio) involuntariamente es peor que quien las ejecuta de forma voluntaria. Lo mismo ocurre en la lucha: quien lucha mal porque no puede hacerlo bien es peor que quien lucha mal adrede. Pese a la lógica de la deducción, Hipias vuelve a lamentarse: “Sería horrible, Sócrates, que los que obran mal voluntariamente fueran mejores que los que obran mal contra su voluntad”, y rechaza las conclusiones antes aceptadas. El diálogo concluye con cierta amargura ante la falta no ya de conclusiones, sino de una vía esperanzadora de investigación. Ambos dialogantes se resignan a conceder la última palabra a un dilema irresoluble que no me resisto a reproducir en extenso:
La ironía final de Sócrates no resuelve el dilema, sino que lo ahonda. El aspecto más turbador de esta aporía o camino sin salida es su conclusión lógica: la superioridad de quien miente sobre quien simplemente se equivoca y, por tanto, la superioridad de quien actúa mal a conciencia respecto a quien actúa mal porque no puede evitarlo. Conclusión, sin embargo, de inaceptables consecuencias morales, pues habría entonces que elogiar al malo sobre el bueno. La clave del problema reside en que parece repugnar la sola idea de que un hombre inteligente pueda obrar con maldad. Aquí radica el malentendido sobre la mentira que llega hasta nuestros días: porque el hombre ignorante que hace el mal sin querer no es ‘malo’, sino ignorante. Y el hombre sabio que miente queriendo, lo hace debido a sus facultades superiores de libertad e inteligencia. Entre el necio y el sabio se establece una diferencia intelectual, pero también moral en un sentido específico de moral que no fue tenida en cuenta por Hipias y Sócrates. En este punto aplicaremos la regla escolástica según la cual procede establecer una distinción allí donde haya una confusión. La confusión a que aludo se da en el término ‘superioridad moral’. Y la distinción que vamos a aplicar fue la elaborada por Xavier Zubiri entre la moral como contenido y la moral como estructura[4]. La moral como contenido sería la moral concreta, histórica, aquella que da prescripciones precisas sobre los problemas de la vida: digamos, cuidar de los pobres. Ahora bien, esa moral concreta se halla montada por fuerza sobre una moral estructural, la cual sería común a la humanidad entera, pues incorpora la estructura de la libertad que lleva a todo hombre a tener que elegir y buscar la respuesta justa ante el problema de la pobreza; es la moral estructural la que permite hacer el bien o el mal. Más adelante, una vez se elija esta o aquella opción concreta, se hará en efecto el bien o el mal mediante el contenido que se confiera a esa moral estructural. Partiendo de esta discriminación intelectual entre la estructura y el contenido podemos responder ya con un claro sí a la pregunta socrática: ¿el hombre sabio que decide hacer el mal es mejor que el hombre ignorante que hace el mal?; pues, en efecto, el hombre sabio (libre e inteligente) es mejor que el necio en el orden intelectual, y también en el orden de la moral como estructura (pues ha elegido libremente hacer una cosa u otra allí donde el necio no puede elegir); pero, al mismo tiempo, ha obrado peor desde el punto de vista de la moral como contenido (pues eligió mal allí donde el necio obró bien sin tener oportunidad de elegir el mal). La distinción entre la moral estructural y la moral de contenido no fue tenida en cuenta por Platón: es la diferencia entre el grado superior de humanidad (libertad, lenguaje, entendimiento) que a su vez permite hacer el mal a conciencia. No debemos, pues, con vistas a resolver el dilema, desear que el sabio se vuelva necio sólo porque en ocasiones aquel elija el mal. El hombre es y debe ser libre e inteligente para elegir, y por esa razón su capacidad de mentir es moralmente buena: porque no cabe alternativa excepto la pérdida de libertad e inteligencia; quien carezca de tales capacidades se encuentra siempre por debajo, desde el punto de vista antropológico, de quien sí las posee. Tras la deliberación ya elegirá el sujeto una cosa u otra, y será su responsabilidad el uso que haga de su libertad; pero es preciso que disponga de la posibilidad de deliberar. La veracidad del necio no nos proporciona una alternativa factible a la falsía del sabio, pues éste también puede decir la verdad, y además hacerlo en virtud de su albedrío e inteligencia propiamente humanas. Por concluir con la lapidaria sentencia de Luis Mateo Díez, “La extrema inocencia a mí me parece la extrema tontería, una suerte de idiocia santificada” (Mateo, 208). Si el dilema socrático de Hipias menor parece irresoluble se debe en parte a que en griego la palabra pseudós vale tanto para ‘error’ como para ‘mentira’. Como ocurre con la mentalidad infantil estudiada por Piaget y por tantas otras mentalidades históricas y culturales, la mentalidad griega también tuvo serias dificultades para distinguir el mero falsiloquio o afirmación equivocada de la mentira deliberada. En Sofista, 260, c 3-4, Platón deja entender por boca del Extranjero que la mentira tiene siempre algo de error: “la falsedad la constituye el hecho de que sean no-seres lo que uno piense o diga”, sin entender la importancia decisiva de la intención del sujeto; luego vuelve a confundir error involuntario con mentira deliberada en el camino de vuelta del mundo al lenguaje: “Pues bien: desde el momento en que hay falsedad hay también engaño”. Y algo parecido sucede en Teeteto, 188 d-e, donde ‘pensar lo que no es’ resulta tan imposible como ‘ver lo que no hay’. Si bien aquí no podemos sino dejar apuntada esta cuestión, en la confusión entre lo intelectual y lo moral reside también una de las causas de que Platón se permita expulsar a los artistas de su ciudad ideal en el décimo libro de República; pues los artistas representan ‘lo que no es’ al imitar los objetos sensibles, la influencia de las imágenes miméticas sobre los ciudadanos no puede ser buena. Tampoco supo dar una respuesta concluyente Aristóteles al dilema socrático de la aparente superioridad del malo cuando lo comentó en su Metafísica: “En efecto, el que cojea voluntariamente es mejor que el cojo de veras, y el que lo hace imita al que realmente cojea. Y, no obstante, en realidad, quizá sea peor el que cojea voluntariamente, como sucede con la maldad en el mundo de las costumbres” (Metafísica, V, 29, 529-30). Los teólogos cristianos, en cambio, al diferenciar ya con toda claridad error de mendacium gracias a las nociones emergentes del alma interior y de la libre voluntad personal, pudieron distinguir entre el error puramente involuntario del que habla lo que no es y el error voluntario del que habla en contra de lo que piensa (contra mentem); sólo así se entiende la impecable definición agustiniana de mentira: “la mentira es un decir con la voluntad de decir algo falso” (Mendacium est enuntiatio cum voluntate falsum enuntiandi) (Agustín, De Mendacio, 4, 4). San Agustín se desentiende de la relación entre lo que digo y lo que en verdad hay, pues lo decisivo desde el punto de vista pragmático es la intención de mentir, no si digo falsiloquio o veriloquio. El Código Moral Salmanticiense explica la diferencia entre la simple equivocación (engaño sólo material, pero no formal), el engaño formal, pero no material (cuando afirmo lo que creo falso, pero resulta verdadero por equivocación mía), y, por fin, el engaño formal y material, que es el más común (cuando digo algo que creo falso y, en efecto, resulta falso). Es la diferencia entre el dictum contrarium rei, sed non menti (afirmación contraria al hecho, pero no a la mente), dictum contrarium menti sed non rei (afirmación contraria a la mente, pero no al hecho), y, por fin, el dictum contrarium menti et rei (afirmación contraria a la mente y al hecho). Que la distinción entre ética estructural y ética de contenido no fue tenida en cuenta por Aristóteles también lo muestra su reflexión en Ética a Nicómaco: “El que en el Arte tiene la voluntad determinada de engañarse, es preferible al que se engaña sin saberlo. En lo que se refiere a la prudencia ocurre lo contrario, como en lo tocante a las demás virtudes” (Ética a Nicómaco, 1.140 b). Podemos afirmar en general que el pensamiento antiguo tuvo dificultades para distinguir entre engaño y error, en parte porque no era capaz todavía de separar el plano psíquico del físico; se tendía a pensar que el engaño (intencional-psíquico) no podía deberse sino a una especie de error (perceptivo-físico). A mi juicio, de esa falta de distinción arranca en buena parte el tema socrático del malvado como mero ignorante; pues, en efecto, para Sócrates quien actúa mal lo hace porque comete un error. Crombie define así la posición de Sócrates: “El pecador, pues, no es un importante personaje que conoce el bien y el mal y es lo suficientemente audaz como para elegir el mal (este hombre, si existe, sería un hombre bueno trastornado); el pecador normal es un pobre tipo atontado” (Crombie, 221). En Las Leyes también reitera Platón la idea políticamente peligrosa de que quien actúa mal es en realidad un incompetente; políticamente peligrosa en la medida en que el gobernante puede creer saber qué es lo bueno y obligar al ignorante a reconocerlo mediante el castigo o el engaño. Agustín de Hipona acierta al afirmar que quien anuncia lo falso como verdadero porque lo cree verdadero estará equivocado o se habrá precipitado, pero no merece ser tildado de mentiroso. Pues el mentiroso quiere engañar poniendo en práctica sus segundas intenciones. El malo, en suma, también puede ser inteligente. A la dificultad de distinguir engaño y error obedece la ecuación socrático-platónica del malo como ignorante que aparece en Las Leyes, República o Menón entre otros diálogos. Esta equivalencia, tan elogiada como una intuición suprema de la ética antigua, procede del estadio lingüístico y cognitivo de la cultura antigua, al igual que la ecuación paralela según la cual el sabio no puede ser sino bueno (“la virtud es conocimiento”). Según Sócrates, quien sabe qué es lo bueno no puede hacer el mal, y de ahí que quien hace el mal conociendo el bien se comporte de forma absurda, como quien yerra el tiro adrede, con el incómodo escolio de que quien obra el mal sabiendo qué es el mal está actuando de manera involuntaria: nadie hace el mal a sabiendas. La embarazosa ecuación del malo como estúpido contradice por igual nuestras intuiciones y nuestra experiencia, y su incógnita oculta sólo podría despejarse distinguiendo entre el error intelectual y la falta moral. Atribuir, como es corriente, el marchamo de originalidad o insondable profundidad a las equivalencias mentiroso = necio e injusto = ignorante significa rendir honores a uno de esos espejismos de la lejanía cultural que ya analizamos en su momento. Si los griegos hubieran podido distinguir con claridad entre error y mentira, por una parte, y entre moral estructural y moral de contenido, por otra, habrían admitido dos hechos complementarios: primero, que, desde el punto de vista de la moral de contenido, quien engaña con el fin de hacer el mal es peor que quien no puede engañar; y, segundo, que desde el punto de vista de la moral como estructura quien engaña con el fin de hacer el mal es moralmente superior a quien no puede engañar, pues, si bien ha elegido en esta ocasión hacer el mal, puede elegir en otras hacer el bien; cosa que le está vedada a quien no puede engañar. Pues para decir la verdad pudiendo mentir es necesario disponer de la oportunidad estructural de mentir. Es la libertad y la responsabilidad asociadas a la inteligencia que los griegos no terminaron de concebir lo que aclara la jerarquía de la acción. Sí lo reconoció, sin embargo, el bizantino Cecaumeno (s. XI), viejo heredero de las dos culturas, quien en sus lecciones de gobierno aconseja meditar qué tipo de franqueza ha de emplearse: “Pero que la franqueza con que hablas no sea fruto de la insensatez, sino que esté llena de humildad y amor a Dios” (Cecaumeno, I, 5). La franqueza es deliberada y presupone la posibilidad de engañar; la sinceridad indeliberada, en cambio, es pura necedad. La doblez se considera maligna, pero al mismo tiempo la incapacidad de desdoblarse resulta estúpida. También en nuestro tiempo la integridad moral, entendida como el admirable ser de una pieza, se asocia a la simpleza, entendida como la lamentable ineptitud para desdoblarse. Por ese motivo nos gusta contemplar personajes ‘de una pieza’ en las representaciones artísticas: el héroe y el villano, el íntegro y el corrupto, la guapa ingenua y la fea envidiosa, el noble señor y el pícaro criado, el sincero y el mentiroso. El arte es el único lugar donde podemos encontrarlos, como sugiere Josep Pla: “Las personas de una pieza se pueden encontrar en el teatro: en la vida es más difícil” (Pla, 71). La doblez espiritual viene incorporada, como más adelante comprobaremos, a la estructura antropológica de la existencia. Aranguren ha retraído el término metafórico-moral ‘doblez’ a su originario término directo, ‘pliegue’: la doblez hacia fuera del vestido o solapa; ahora bien, en ello consiste precisamente la conciencia; en el desdoblamiento o aceptación de que no coincidimos con nosotros mismos; de que nuestra identidad no viene dada ni es invariable. El hombre real (no el hombre planiano de una pieza que aparece en el teatro ni el pueblo idéntico a sí mismo que aparece en los mitos nacionales) no puede consistir en lo invariable o indiviso, sino en el diálogo también consigo mismo; el intradiálogo que presupone la división interna. Aranguren pone el ejemplo del teólogo calvinista Karl Barth, quien, cansado de que lo llamaran ‘el cristiano Doctor Barth’, declaró que él era cristiano, pero que siempre iba acompañado por otro no-cristiano llamado asimismo Karl Barth. Otra forma peligrosa de identidad por incapacidad de desdoblarse es el de aquella persona que se confunde a sí misma con la función social que desempeña, característica de los actores profesionales que siguen representando en la calle aquellos gestos y actitudes que provocaron el aplauso sobre el escenario. Los límites de la representación del yo social no pueden establecerse de manera más concisa que como lo hizo Montaigne, quien estaba pensando en tantas personas que se convierten en otras al cambiar de estatus o de profesión: “Hay que desempeñar debidamente nuestro papel, pero como el papel de un personaje prestado: del disfraz y lo aparente no hay que hacer una esencia real, ni de lo extraño lo propio. No sabemos distinguir la piel de la camisa. Basta con enharinarse el semblante, sin hacer lo mismo con el pecho. Veo gentes que se transforman y transustancian en otras tantas figuras y seres como funciones desempeñan, y que se revisten de importancia hasta el hígado y los intestinos, llevando su cargo hasta el excusado” (Montaigne, 407). Por otra parte, la extraordinaria rareza que representa un adulto inocente en la vida real, una persona absolutamente ingenua incapaz de desdoblarse (un Quijote, un Billy Budd o un príncipe Myschkin), ha sido puesta de relieve por Elizabeth Wolgast, quien ha explicado la inocencia del adulto como una prolongación antinatural de la infancia. Un infantilismo moral no sólo raro y maravilloso, sino difícil de concebir. Por esa razón se liga a veces la inocencia con la locura (Don Quijote) o con el infantilismo (Billy Budd). Y, sin embargo, recordemos que la etimología latina de sincero (sincerus) nos da ‘intacto, natural, no corrompido’ (Corominas, 537), dejando bien claro lo difícil que resulta encontrar la sinceridad en el mundo de los adultos.
LA INTELIGENCIA Y LA SEGUNDA INTENCIÓN Vayamos con el tiempo que media entre la primera y la segunda intención. Si la respuesta a una ofensa personal sigue los dictados agresivos de la primera intención, tenderá por su violencia a perjudicar tanto al ofendido como al ofensor. No debe extrañar, pues, que la irreflexión de quien obra en un arrebato a impulsos de la ira (ab irato) constituya un atenuante legal en todas las legislaciones modernas hasta el punto de suponer la principal diferencia entre homicidio y asesinato: homicidio es la muerte de una persona causada por otra, en tanto asesinato es esa misma muerte cuando concurre la circunstancia de premeditación o ensañamiento. El homicidio conlleva una pena menor que el asesinato, pues se supone que el homicida no pudo calcular las consecuencias perjudiciales de su acción. El asesinato, en cambio, correspondería a una acción a sangre fría, meditada y plenamente consciente, que deja pasar el tiempo entre la primera y la segunda intención sin modificar la primera. De ahí el agravamiento de la pena. Lo usual es que el paso del tiempo vaya enfriando para la segunda intención el ardiente designio de la primera; por decirlo de manera metafórica, con el tiempo se va agotado el carburante que una vez la puso en marcha; al final persiste el sistema mecánico, pero falta el combustible emocional. A este enfriamiento de la decisión se denomina en algunos pasajes del Antiguo Testamento ‘templar la pena’ (por ejemplo, cuando el Rey David templa su pena por el asesinato de su hijo Absalón a manos de Joab). Como ha escrito John Dewey en La búsqueda de la certeza, la actividad de la inteligencia consiste en transformar la acción directa en indirecta (Dewey, 178), pues reflexionar significa diferir una acción tanto para actuar en bien del otro como para hacerlo en su contra. Esta neutralidad moral de la inteligencia a la hora de construir segundos pensamientos no ha sido siempre bien entendida, y así pudo escribir Rousseau en su campaña general contra la inteligencia que todo el mal que había hecho en su vida lo hizo por reflexión, en tanto el bien siempre lo hizo por impulso, olvidando la cantidad de ocasiones en que obramos mal por causa del impulso. Un compatriota suyo, Benjamin Constant, describió con mejor tino el paso de la civilización antigua basada en la guerra a otra basada en el comercio, más propia de los Estados modernos, precisamente como el paso elogiable del impulso al cálculo: “La guerra es anterior al comercio; porque uno y otro no son sino medios diferentes de conseguir el mismo objeto, que es el de poseer aquello que se desea. El comercio no es sino un homenaje hecho a la fuerza del poseedor por el que aspira a la posesión: es una tentativa para obtener de buena voluntad aquello que no se espera conquistar por la violencia. Un hombre que fuese siempre el más fuerte nunca tendría la idea de comerciar. [...] La guerra es el impulso, y el comercio el cálculo” (Constant, 71). Constant nos da un perfecto ejemplo de cómo no todo impulso es admirable ni todo cálculo insidioso, en especial en los asuntos más importantes de nuestra vida de relación.
LA REFLEXIÓN Y EL DISIMULO Diversas culturas han contrapuesto el ingenio o la maña, que serían propiamente humanos, con la ‘fuerza bruta’ que ciertos hombres comparten con las bestias. Así, Epicteto escribe en una de sus Máximas que un hombre presumiendo de su fuerza se pone de inmediato a sí mismo por debajo del león y el elefante, situación bastante triste y desventajosa para cualquier hombre, incluyendo al más forzudo. En las gramáticas implícitas de actividades regladas como los juegos y certámenes, incluyendo el toreo o la caza, se da a entender que ha sido el engaño, junto a otros factores, el que convirtió al hombre en soberano de la tierra, por encima de la fuerza característica de algunos animales: ‘engaño’ es justamente el término que designa la muleta con que el torero lleva al toro a su terreno. La historia popular hindú del asno con piel de tigre nos muestra la capacidad de engaño que entroniza al hombre sobre el resto de animales:
El asno termina por descubrirse como asno no tanto al ignorar que lo están haciendo pasar por tigre cuanto al manifestar sin ambages su primera intención amorosa. Elias Canetti señala con acierto que el argumento de esta historia incorpora un conjunto de engaños entre hombres que se ponen máscaras y pieles; sin embargo, no ha señalado lo esencial a mi juicio: la superioridad del hombre que se cubre a sí mismo para simular sus intenciones sobre el hombre que cubre a un animal para sacar adelante su ardid. La estratagema engañosa es tan propiamente humana que éste no debe tomar al animal siquiera como instrumento de su saber, pues entonces terminará desvelando el ardid. Por tal misma razón antropológica de la mentira elaborada Tomás Moro elogia en su Utopía la habilidad para vencer al adversario con argucias mejor que por la fuerza, tan costosa en vidas y sufrimiento: “Lamentan [los utopianos] y se avergüenzan de una victoria ganada con sangre, ya que juzgan absurdo comprar una mercancía, por valiosa que sea, a precio tan excesivo. Para ellos, el mayor timbre de gloria es vencer al enemigo con habilidad y engaño” (Moro, 174). Hacia esa época los guerreros mercenarios italianos, en parte porque podían pelear a favor de un bando y después del otro según la fortuna del contrato, valoraban en la vida real a quien vencía al adversario sin efusión de sangre, sólo mediante argucias. Álvaro Cunqueiro enlaza ‘engaño’ con ‘ingenio’ al repasar ese momento de la moral guerrera: “Los condottieri [...] concedían honor al que vencía por engaño o por ingenio. La victoria sangrienta era rechazada por torpe y brutal” (Cunqueiro, 55). Que la mentira implica ingenio, pues, transparece también en las falsas etimologías: aunque en realidad ‘engañar’ proviene del latín ingannare: burlarse de alguien, en la entrada “engaño” del Tesoro... de Covarrubias encontramos: “Y según Carolo Bovilio es palabra francesa, engignier, id est fallere ab ingenio, porque el que engaña es ingenioso y astuto”. Acaso donde mejor se puede comprender la asociación de inteligencia y capacidad de engaño sea en el significado moralmente ambivalente de términos como ‘ingenuo’, ‘candoroso’ o ‘sencillo’, del que ya hemos adelantado algo. Tales adjetivos denotan, según se mire, un defecto o una virtud. Es la ambivalencia del naïve inglés y del naïf francés. ‘Inocente’ también se dice en inglés ‘fool’, otro de cuyos significados es ‘loco’, además de ‘bobalicón’ o ‘necio’. En español, que alguien es ingenuo puede afirmarse tanto a modo de elogio como de censura; pero si se hace anteceder del artículo indeterminado, entonces se despejan las dudas: “Juan es un ingenuo” sólo se afirma con intención de rebajar los alcances de Juan hasta los del pobre Juan Lanas. La ‘inocencia’ también puede resultar encomiástica en ciertos ámbitos aparte el forense: la doncella de los melodramas y las telenovelas puede ser inocente sin sufrir desdoro; pero dicho de un responsable del gobierno ya resulta ultrajante. El inocente es quien carece de culpa en tanto carece de doblez, pero también aquel infeliz al que caben todas las ‘inocentadas’. Ambivalencia semejante afecta a la palabra ‘sencillez’; la sencillez, que admite en castellano un valor moral positivo (“una persona sencilla”, “un dechado de sencillez”), presenta cuando se la aplica a ciertas cosas un valor intelectual negativo de ‘simpleza’ (un examen ‘sencillo’ o ‘sencillito’ que podría aprobar el peor alumno de la clase) y cuando se aplica a ciertas personas un valor moral negativo de necedad (un tipo ‘simple’ o ‘simplón’). Fluctuación parecida se da en el candor y la candidez: en castellano una persona cándida o candorosa es aquella que vive en Babia; la que no se entera de cuanto se trama a su alrededor, en especial en lo que afecta a sus propios intereses; en inglés, sin embargo, también vale para el acto deliberado de franqueza por parte de una persona competente: to be quite candid o ‘para ser franco’. Por otra parte, en siglos pasados una persona ‘sencilla’ no era esencialmente buena, sino esencialmente estúpida. El Diccionario de Autoridades (s. XVIII) define ‘sencillez’ como “ingenuidad, llaneza, sinceridad, y lisura en el trato, ú las acciones”, pero también como “simpleza, ignorancia, facilidad de alguno para ser engañado”. La autoridad elegida le da ese significado de tonto o idiota en el siguiente fragmento: “Que aunque le tenían por santo, sabían su sencillez, y que como idiota, no era para entrar en campo con enemigo exercitado”. El mismo diccionario que define ‘sencillez’ como aquella calidad que integra las cosas delgadas y con poco cuerpo hace proceder el término del latín Simplicitas, -atis. El personaje literario de la tradición germánica Simplicissimus era, a su vez, un lerdo cuyo sobrenombre podría traducirse por ‘tontísimo’ cuando se hallaba en estado de gracia y por ‘tonto’ cuando sólo era Simplicius (Grimmelshausen). Algunos giros latinos ya subrayan la operación intelectual que se precisa para mentir; por ejemplo, en la expresión mendacia fingere (textualmente: fingir mentiras). Para fingir mentiras es necesario un desdoblamiento y hasta una duplicidad de la conciencia respecto al mundo. Por ese motivo, nadie puede seguir siendo ingenuo si lo sabe; cuando cobra conciencia del valor de su propia ingenuidad, ipso facto lo echa a perder. Algo así le ocurrió al pintor ruso-francés Marc Chagall; sus trineos remontando el vuelo y sus figuras humanas haciendo torsiones de berbiquí fueron apreciados hasta el momento de su vida en que los críticos juzgaron que ya había convivido demasiado tiempo con los escépticos europeos como para no ser un ingenuo deliberado; tantos años en París no podían pasar en balde sobre las creencias y supersticiones de la aldea rusa que le vio nacer. Desde el momento en que su inocencia dejó de ser verosímil, se tuvo a Chagall como un artista de segunda fila: un experto en su propia ingenuidad. En términos morales, además, que una persona adulta e inteligente pretenda ser ingenuamente sincera resulta una verdadera temeridad. Bernard Shaw debía de estar pensando en este aspecto del problema cuando escribió que ser sincero resulta peligroso si además no se es estúpido; pero ha sido el filósofo francés Alain quien ha explicado con mayor claridad en qué consiste el peligro moral de la sinceridad adulta: “Hay una poderosa razón para no decir al primero que llega lo primero que se nos ocurre, y es que no lo hemos pensado; no hay nada más engañoso que esta sinceridad de primera intención. Hacen falta más precauciones en el juego de las palabras, de las cuales depende a menudo el porvenir de los otros y de uno mismo. Nada hay más común que obstinarse en lo que se ha dicho por capricho; pero en tanto podemos perdonarnos a nosotros mismos, e incluso hacernos olvidar lo que fue mal dicho y mal pensado, no se podrá borrar nunca de la memoria del otro” (Alain, 1226). En tales casos, pretender ser ingenuamente veraz no lleva más que a comportarse como un sandio. Es decir, a obrar como si no conociéramos los efectos potenciales de nuestras palabras. Alain va más lejos, al señalar que cuando nos expresamos con imprudencia sobre algún conocido vamos en contra de la verdad profunda de nuestros propios pensamientos. En ciertas circunstancias especiales, podemos expresar ante los demás impresiones momentáneas que tras reflexionar a solas no tenemos inconveniente en matizar ante nosotros mismos; y, sin embargo, lo que queda en nuestro oyente fue la expresión impensada. Decir en nuestro descargo que fuimos sinceros al hacer un juicio adverso no es del todo justo con la complejidad de la comunicación humana. Pues, como indica G. J. Warnock, no hay signos naturales en el hombre; incluso parecer sincero e ingenuo es un arte que puede aprenderse: “En la práctica, desde luego, pese a que hay muy pocas personas de las que pensamos que son no-engañosas en todas las ocasiones, sí confiamos bastante, y hacemos bien, en un gran número de personas durante una gran parte del tiempo” (Warnock, 287-8). En punto a la inteligencia de la mentira, ya en el relato del Jardín la serpiente es a un tiempo malvada e inteligente. Es inteligente porque sabe del bien y del mal, de la sombra ontológica que proyecta el árbol de la ciencia sobre los hombres. La Nueva Biblia Española emplea el adjetivo ‘astuto’ cuando califica a la serpiente tentadora en Génesis, 3,1, y ‘sagaz’ cuando califica a la Sabiduría en Proverbios, 8, 12 (Asurmendi, 58); el matiz meliorativo o peyorativo depende del contexto; también en Mateo, 10, 16, se califica a la serpiente de ‘prudente’ o ‘sagaz’, según traducciones; ya no ‘falsa’ o ‘astuta’ sino inequívocamente sabia. Y subtile es el elocuente epíteto de la King James Version para Génesis, 3, 1. Ahora bien, el estado adulto que alcanzan Adán y Eva y por el cual son castigados se encuentra ligado al conocimiento: pues sólo por el conocimiento alcanzan la maldad implícita en la separación del Criador. Recordemos las palabras de San Pablo: “Dios tiene que ser veraz y todo hombre mentiroso” (Epístola a los romanos, 3, 4), donde todo hombre es mentiroso desde el episodio del jardín. De este pesimismo antropológico por el que Satán es ‘el príncipe de este mundo’ (Juan, XIII, 18) y hasta ‘el dios de este mundo’ (II Cor. IV, 4) arrancan los elogios que el cristianismo ha venido prodigando a la ignorancia: (“¿Qué aprovecha la curiosidad de saber cosas oscuras y ocultas, cuando por no saberlas no seremos reprendidos en el día del Juicio?”, pregunta el monje Tomás de Kempis (Imitación de Cristo, I, 3), y más adelante confirma: “Ciertamente en el día del Juicio no nos preguntarán qué leímos, sino qué hicimos”), así como la recomendación metafórica de que seamos simples como los corderos o los niños; el éxito de tales exhortaciones milenarias alcanza hasta filósofos morales contemporáneos como Ralph Barton Perry, para quien la inocencia es un requisito de la bondad. En tal sentido se ha interpretado el mito del Jardín como un elogio de la candidez perdida por el hombre primitivo. Para el John Milton de Paradise Lost, la desobediencia de los primeros padres presenta ese cariz exclusivamente espiritual, de emancipación intelectual. El parlamento de Eva al árbol de la ciencia cuando ya ha sido tentada por la serpiente, pero todavía no se atreve a comer de su fruto, es significativo:
En la interpretación de Milton, el hombre y la mujer van en busca del conocimiento y de la mayoría de edad frente a la aparente gratuidad de la prohibición. La sabiduría del bien y del mal es el fruto del árbol vedado a estos niños grandes por su padre; Voltaire vio perspicazmente este aspecto de la sabiduría de Milton al señalar que el Dios de El paraíso perdido es a la vez un creador, un padre y un juez (Voltaire, 478). Quizás tomara Voltaire la idea de Génesis, 2, 17, donde se lee que el árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol prohibido por Yahveh a sus criaturas bajo pena de muerte. Se aprecia en este versículo que ser mortal equivale a querer saber, y se intuye ya que querer saber equivale a ser hombre bajo amenaza de muerte. Sobre el pasaje planea una ambigüedad fundamental acerca de la cual los hermeneutas del Génesis nunca se pusieron de acuerdo: sabemos que nuestros primeros padres pecaron porque quisieron conocer, pero no tanto si Dios los castigó a seguir siendo ignorantes y además los expulsó del Paraíso, o más bien Dios los castigó concediéndoles el conocimiento. De ser correcta la segunda opción, Adán y Eva lograron la sabiduría que buscaban, sólo que a su adquisición siguieron aciagas consecuencias que sólo el Creador tenía previstas. El elogio de la ingenua ignorancia, o de la ignorancia infantil, es lo que los comentaristas destacan de este pasaje del Génesis. Claro que ni ese elogio ni los episodios de nostalgia del origen que examinaremos en los capítulos III y IV dan cuenta de una realidad palmaria: aquella según la cual no es tanto que los simples no quieran mentir, cuanto que no pueden hacerlo. El malentendido central en este punto obedece al hecho de que cuanto se quiere evitar con el elogio de la ingenua ignorancia es la posibilidad de que el hombre mienta. Ahora bien, sólo la posibilidad de mentir confiere al hombre mítico su verdadera dimensión antropológica. Se da, pues, una doble aporía en este complejo de ideas y creencias: en el Génesis, Dios dona al hombre la libertad para que pueda elegir su destino; el hombre la utiliza con el fin de apartarse de la vista de Dios. Dios entonces lo castiga con la expulsión del Paraíso y ciega toda posibilidad de retorno: se castiga la capacidad, no el hecho. Pues lo que se hereda con el pecado original es la opacidad ante el Señor o, dicho de otra manera, la facultad de simular. Esta misología u odio al conocimiento que entraña la alabanza del ignorante se especifica por vía negativa en la demonización de la inteligencia. En la tradición espiritual de Occidente a partir de la Edad Media los diablos serán ya para siempre inteligentes e incluso sabios (“más sabe el diablo por viejo que por diablo” es refrán aún hoy vigente), haciendo recaer así un serio baldón sobre el propio conocimiento: no por azar es el afán de saber lo que pierde a Fausto. Hablando de los demonios desde la época renacentista en Inglaterra, Robert Burton nos resume las creencias misológicas de aquellos tiempos:
La misología alcanzó a la época ilustrada, como Kant explica en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres: ciertos hombres, viene a decir allí, perciben en los avances de las ciencias sólo un camino a la inseguridad; pierden mientras lo transitan aquella tranquilidad de ánimo que tenían cuando lo ignoraban todo y así crece en su interior la misología u odio a la razón que les hace envidiar a las personas sencillas (Kant, 21). Tal odio popular ha sido reforzado por nobles, intelectuales o clérigos que, cuidando también de sus propios intereses, han asegurado hasta el siglo XX que a los hombres simples no les conviene una educación que podría pervertir su bondad. Pascal Bruckner ha resumido la segunda intención de tal doctrina: “... la Ilustración, con la prolongación de un determinado cristianismo conservador, paralelamente y so pretexto de ensalzar el estado de naturaleza, iba a hacer la apología del ignorante bienaventurado, mantenido en la moralidad y la virtud por su embrutecimiento. Los humildes, los campesinos, los indigentes no tienen ninguna necesidad de instrucción, que debería estar reservada a las clases ilustradas” (Bruckner, 83). No obstante el componente de clase de la ignorancia, a los tontos de cualquier clase se les sigue llamando asimismo simples, o simplones, y a los buenos se les da el sentido de tontos: “es un buenazo; se la dan con queso”, o “se pasa de bueno” tienen ese mismo sentido que en francés encontramos en bonhomme: monigote, o petit bonhomme: hombrecillo. El mismo término ‘bueno’ presenta esa sugerencia peyorativa en “el bueno de Fulano”; tal bondad es la de un ‘infeliz’ al que las cosas le salen torcidas por demasiado bueno. El mayor ejemplo literario de las limitaciones o taras de la ingenua bondad lo proporciona seguramente Don Quijote de la Mancha. Constituye una de las mayores paradojas de esta novela de novelas el hecho de que la bondad ingenua del protagonista no hace sino sembrar desgracias a su alrededor: cuando en I, 22 el caballero andante libera a los galeotes sin ser consciente de la complejidad de las relaciones de poder, termina recibiendo en pago una lluvia de piedras mientras a su Escudero Sancho lo dejen en pelota. En diversas aventuras se muestra que la inocencia del Quijote es nocente: causa daño. De forma involuntaria, desde luego. Como ocurre con los niños, el mal que causa puede ser al mismo tiempo involuntario y descomunal. Aquí se ve bien que la inocencia no consiste en que el inocente no cause perjuicios, como sugiere su etimología, sino en que no los cause de manera intencionada. Erasmo de Rotterdam sacó punta a este tópico paradójico en el capítulo V de su Elogio de la locura, donde la Necedad declara: “En mí no hay lugar para el engaño, ni llevo una cosa en el corazón y otra en la boca; soy siempre y en todas partes idéntica a mí misma, de tal modo que no pueden disimularme ni aun aquellos que saben cubrirse con una apariencia dándose tono y echándoselas de sabios, cuyo nombre se arrogan como monas vestidas de púrpura o como asnos con piel de león, que no dejan de asomar por algún sitio las formidables orejas de Midas, por muy bien que se disfracen” (Elogio de la locura, V). Y en otro lugar: “El tonto, lo que lleva en el pecho es lo que lleva en la cara y lo que le sale por la boca” (Elogio de la locura, XXXVI). También el príncipe Mischkin de Dostoievsky muestra en su bondad una especie de tara, una regresiva incomprensión de las relaciones humanas y una bondad natural que no cesa de causar estropicios. Lo mismo ocurre con la notable creación de Hasek, el buen soldado Svejk, quien declara con orgullo haber sido calificado por una comisión especial como oficialmente idiota. El protagonista debe buena parte de su encanto irrisorio a la “característica franqueza” que le atribuye su autor (Hasek, 42). Pero es en el ámbito de la cultura anglosajona donde esa acepción de la sinceridad inconveniente como síntoma de inmadurez ha dado sus mejores frutos. Resulta patente en primer lugar en el universo shakespeariano; personajes apasionados, pero simples que resultan especialmente vulnerables a las insidias de sus frías e inteligentes contrafiguras. Tito Andrónico, desde luego, y también Macbeth, pero en especial Otelo. Maeterlinck señala al juzgar este último personaje: “Su ingenuidad y su credulidad son semibárbaras”. La contrafigura de Otelo es Yago; inteligente y diabólico, se sale al final con la suya cuando inocula en la mente simple y espesa del guerrero Yago la sombra de una duda sin objeto que la proyecte; la traición de Desdémona. Desencadena la tragedia la inteligencia malévola de Yago, cuyo sinuoso proceder ha sido comparado con el de la serpiente tentadora de Génesis, 2-3. Otelo pasa a la historia de la literatura como una víctima cuya ignorancia lo convierte en criminal. La dimensión violenta y antisocial de la ignorante ingenuidad se pone también de relieve en Billy Budd, marinero, novela póstuma de Hermann Melville. En esta especie de moderno auto sacramental con alegorías en lugar de personajes, Billy Budd es un joven marino fuerte, ingenuo y bello, incapaz de concebir el mal porque todavía no se le ha ofrecido “la discutible manzana del conocimiento” (Melville, 125). Al verse gravemente calumniado por un marinero envidioso, no puede contestar con palabras y lo mata de un puñetazo. Luego, en el juicio, Billy argumenta así su defensa: “Si yo hubiese podido usar la lengua, no le habría golpeado” (Melville, 184). En su análisis de la expresividad violenta de Budd, Hannah Arendt ha distinguido entre ‘bondad natural’ y ‘virtud refinada’: “La grandeza de esta parte de la historia reside en que la bondad, por ser parte de la “naturaleza”, no actúa con mansedumbre, sino que se afirma enérgicamente y, por supuesto, violentamente con el fin de convencernos” (Arendt, Sobre la revolución, 92). En esta obra de Melville apreciamos la alianza bíblica entre lo sabio y lo siniestro de un lado y, de otro, entre lo bueno y lo bárbaro: por una parte, Billy no sabía hablar, pero por otra sabía cantar. “[A Billy Budd] le faltaban igualmente [...] la voluntad y la siniestra destreza”. Y un poco más adelante: “Billy en muchos aspectos era poco más que una especie de bárbaro leal, quizá como pudo suponerse que era Adán antes que la bien educada Serpiente llegara a retorcerse en su compañía”. Ahora bien, en línea con nuestra crítica de la sinceridad y bondad naturales, la inocencia de Billy no es histórica, sino mitológica; pues resulta inverosímil que un hombre adulto, ante la insinuación de un secreto, quede desconcertado porque... “Fue una experiencia del todo nueva; la primera vez en su vida que le habían abordado personalmente de un modo escondido e intrigante”. Y esta inverosímil inexperiencia, como si Billy Budd hubiera podido pasar toda su juventud en un Edén o jardín cerrado en vez de hacerlo en la cubierta de un navío en compañía de otros marinos que saltan en grupo a los abigarrados barrios portuarios, se muestra bien en el carácter milagroso de la muerte por ahorcamiento de Billy, pues su cuerpo colgado fue “un prodigio de reposo en el aire”, sin espasmos ni movimiento alguno. El novelista Henry James ha tratado los aspectos cognitivos de la astucia en diversas obras; en Washington Square, Catherine, la protagonista casadera, es una chica disminuida a ojos de su padre debido a una bondadosa simpleza que la incapacitaría para tomar decisiones importantes. Asimismo, en The Spoils of Poynton, la bondad simple se presenta de forma habitual como un defecto indigno de los personajes centrales de la novela. Las obras de James describen con frecuencia el choque cultural entre los norteamericanos, a los que presenta como intelectualmente simples y moralmente espontáneos, y los europeos, cuyo intelecto más penetrante admite todos los matices de la malicia. Saul Bellow alude con lacónica precisión a la immature sincerity del protagonista de su novela Herzog al conjeturar las causas de su hundimiento moral. No obstante la buena fama literaria o religiosa del simple (su ‘belleza espiritual’), la apreciación moral de las acciones y conductas en la vida real ha ido en otra dirección. Sin llegar a la brutal ironía de Ambrose Bierce, quien define Veraz como “Estúpido, analfabeto” (Dumb, illiterate) en su Diccionario del diablo, la incapacidad para el sentido moral de las acciones se ha llegado a vincular en la vida real a la incapacidad para limitar la propia franqueza. En el informe psiquiátrico español de 1881 “Locos que no lo parecen. Garayo “El Sacamantecas”” (Esquero y Zaragoza, 201), hablando de la falta de sentido moral del delincuente sexual Garayo, se lee: “Como a un cuarto de hora de Vitoria dio muerte a una mujer vagabunda, mendiga, de vida libre, y como de unos cincuenta años de edad, y con la cual había convenido igualmente el carnal comercio. Interrogado acerca del motivo que le indujo a estrangularla, contestó con igual salvaje franqueza y con la misma impasibilidad: “Ya VV. ven, porque no se contentaba con el dinero que la daba y quería un real más, y si no la mataba me descubriría”“. La inocencia del Sacamantecas se mostró todo lo nocente y dañina que puede llegar a ser. Autores como Stuart Hampshire o Peter Johnson han estudiado siguiendo esta misma dirección la incapacidad política del inocente, pues quien no puede pensar mal sobre sí mismo tampoco puede hacerlo sobre los demás: es el ‘crédulo’ que formará parte del público perfecto para cualquier demagogo. Elizabeth Wolgast argumenta así su convicción de que la inocencia no resulta moralmente recomendable: “la condición para la comprensión moral es la experiencia con el error y con el reconocimiento de las malas acciones, tanto las propias como las ajenas. Es esta experiencia la que le falta al inocente. Ser inocente le descalifica a uno para la comprensión moral, y como la comprensión es una condición de la virtud, ser inocente es una descalificación para la virtud. Puede sonar paradójico, pero la pureza de la inocencia es inadecuada para la moralidad” (Wolgast, 305).
LA FACULTAD DE ENGAÑAR Como concluíamos a propósito del pseudós griego, la capacidad de engaño no implica que el hombre va a mentir siempre con el fin de hacer el mal, sino que el hombre tiene la libertad (la facultad) de elegir entre la mentira y la verdad a la hora de hacer el bien o de hacer el mal. Tal facultad amplía sus posibilidades en ambas direcciones. Frente a los defensores de la función natural del lenguaje, la mentira no es un abuso del lenguaje, sino un uso del que a su vez también se puede abusar. Como escribe Wittgenstein en sus Investigaciones filosóficas, mentir es un juego de lenguaje que necesita ser aprendido como cualquier otro (Wittgenstein, 249). En tal sentido, el uso de la mentira para realizar buenas acciones resulta moralmente adecuado y, en ciertos casos, hasta obligatorio; el hecho de que se pueda abusar de esa facultad no da motivo para predicar su abolición: “La posibilidad de la mentira viene dada con la conciencia misma [...]. Y como la libertad no es libre sino en la medida en que puede elegir entre el bien y el mal, así la dialéctica de la mentira se ocupa toda ella de calibrar el abuso de un poder que es propio de las conciencias adultas” (Jankelevitch, 213). El engaño se encuentra vinculado a la destreza para prever y adelantarse a la acción futura de los otros. En esa anticipación mental consiste la metis o inteligencia astuta de los griegos, que implica la facultad de prever o pronoia: “Hay que ser un anciano con toda la experiencia de un Néstor o estar dotado de una metis extraordinaria, como Ulises, para ser capaz —siguiendo la fórmula que Tucídides aplica al olfato político de Temístocles— “de hacerse en relación del futuro la idea más justa sobre las perspectivas más amplias y de prever las ventajas e inconvenientes disimuladas en lo invisible”“ (Detienne y Vernant, 24-5). El valor para la supervivencia de estas destrezas que permiten anticiparse a las intenciones ajenas, con toda la potencialidad estratégica que ello implica, es muy alto. La comprensión extrapoladora se basa en el reflejo de extrapolación local, por el cual ciertos animales ‘listos’ —los gatos, por ejemplo— ya son capaces de prever la posición futura de un objeto, contando con su posición actual más el movimiento (dirección, velocidad) que despliegan en el presente. El biólogo Volker Sommer ha asignado al engaño preventivo una de las causas del propio proceso de hominización: “Parece probable que en el transcurso de la “hominización” nuestro cerebro aumentara de tamaño y desarrollara su particular inclinación al pensamiento matemático porque se encontraba con engaños y estafas cada vez más complejos y porque, si quería llevar a buen puerto sus propias estafas, se vio obligado a enfrentarse a los detectores de mentiras cada vez más perfectos de los cerebros de otras personas” (Sommer, 9). Esa virtud preventiva por la cual tomamos nota de los síntomas y nos adelantamos a los acontecimientos constituye el núcleo del arte de la convivencia; de ahí la virtud moral de la discreción, término que durante varios siglos significó simplemente ‘inteligencia’, pero que hoy significa en concreto la pericia de callar lo que no debe saberse. También hoy a la persona que cuenta todo lo que sabe y no puede guardar un secreto la llamamos ‘indiscreta’ cuando en siglos pasados merecía entre otros el apelativo de ‘cañahueca’. Es bien expresivo este término, pues lo que se censura al indiscreto al llamarlo cañahueca es que abra a un extremo la boca tanto como abrió el oído al otro extremo; la diferencia entre el hombre cabal y el cañahueca es que el primero guarda en su interior las confidencias porque sabe las consecuencias de revelarlas. Pero la inteligencia preventiva también constituye una virtud política: Aristóteles ya escribió en su Politeia que “las rivalidades y discordias entre los notables hay que tratar de prevenirlas mediante leyes [...] teniendo en cuenta que discernir el mal en sus comienzos no es propio de cualquiera, sino de un hombre de estado” (Politeia, 1308 a). En resumen, no hubo un estadio previo en la humanidad al estadio en que el hombre utilizó el lenguaje también para disimular y engañar, sino que la evolución de la inteligencia, ya en los primates, camina pareja con la evolución de todas las aptitudes seudológicas; allí donde hay inteligencia (y en nuestra especie la hubo desde el principio), se da inevitablemente la capacidad de engañar y, por tanto, formas prácticas de engaño.
REFERENCIAS
[1] He tomado esta taxonomía funcional del engaño infantil de LaFrenière, Peter J., “L’Évolution et La Fonction De La Tromperie”, p. 71. [2] Véase para voces vitandas aún vigentes mi Diccionario de falsas creencias, Barcelona: Ronsel, 2001, pp. 173, 181-2, 123-4 y 240-1. [3] Hago uso de la edición Gredos en Platón, Diálogos, vol. I., pp. 243-264. [4] Resumo la exposición que hace Aranguren de este distingo en Aranguren, J. L. L., en Ética, Madrid: Revista de Occidente, 1976, pp. 47-51. [5] Tomo este cuento indio de Canetti, Elias, Masa y poder, Barcelona: Muchnik, 1981, p. 368. [Fuente: Publicado originalmente como Capítulo II, Apartado I, Sección III de Antropología de la mentira. Madrid: Taller de Mario Muchnick, 2005] |
© José Luis Gómez-Martínez |